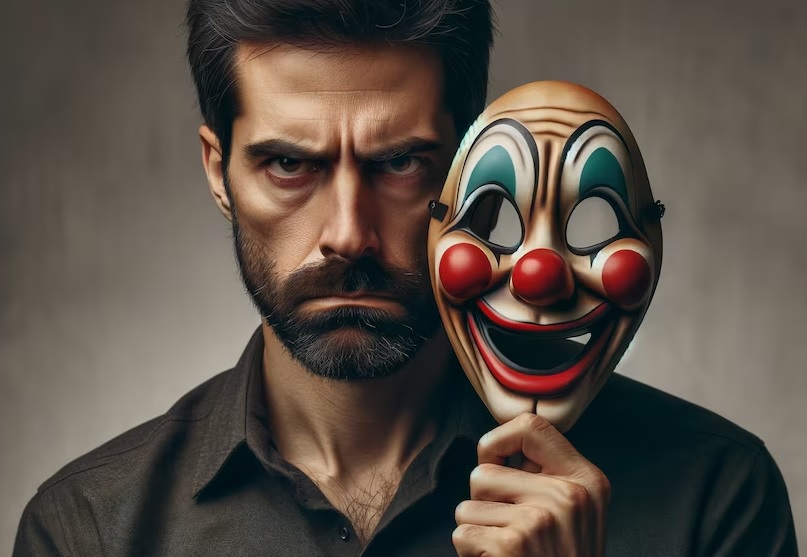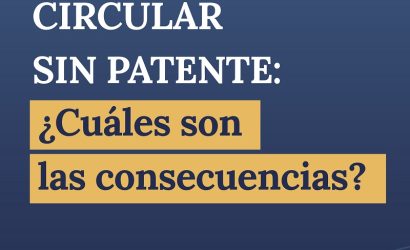El abogado y psicólogo bahiense dejó un título clave en estos días que puede analizarse desde varias aristas y que involucra a todos los estamentos de la sociedad. Cuánto hay y habrá de gatopardismo?
Texto completo del artículo escrito por el profesional bahiense, Marcelo Feliú, que también ocupa una banca en el Senado de la Provincia de Buenos Aires:
“Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”, es la frase de cabecera del gatopardismo. Aun con nuevas caras, promesas y etiquetas, la lógica de un sistema disfuncional se mantiene, perpetuando los problemas que le sirven de combustible
Si hay una constante en la experiencia de algunas naciones, no es tal o cual ideología, ni un líder específico, sino la frustración de ver cómo, a pesar de los ciclos de esperanza-desesperanza y los cambios de gobierno, los problemas estructurales persisten como fantasmas inamovibles. Hablamos, al solo efecto enunciativo y aleatorio, de la inflación crónica, la desigualdad persistente, fragilidad institucional, el déficit fiscal disfuncional, el consecuente endeudamiento recurrente con imposibilidad de pago, déficit comercial, etc., que se repiten y se retroalimentan sin solución de continuidad por décadas, salvo excepcionalísimas ocasiones que confirman al patrón patológico como regla.
Estos no son meros datos políticos, económicos o sociales; son las arrugas profundas de una sociedad que parece condenada a repetir los mismos errores una y otra vez. Una compulsión de la repetición, diría el mismísimo Sigmund Freud, que no cambiará si no se procesan y elaboran las causas profundas que la producen.
Esta dinámica tiene un eco literario tan preciso que parece un espejo: la célebre frase de la novela El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Este concepto, conocido como gatopardismo, describe a la perfección la idea de realizar cambios superficiales para mantener intacto el poder real y el statu quo.
En la obra, el sobrino del Príncipe de Salina se adhiere a los nuevos ideales para que la nobleza de su familia conserve su influencia. En nuestro contexto, el gatopardismo explica por qué algunos cambios (los que llamaremos del tipo 1), aunque se vistan con ropajes ideológicos distintos, son el mecanismo ideal para que las estructuras de poder subyacentes sigan conduciendo el destino de una nación, o de cualquier otra estructura de poder (provincia y/o municipio, por ejemplo).
En este punto, la Teoría General de los Sistemas (TGS) nos ofrece una lente poderosa para comprender este fenómeno. Propuesta por el biólogo Ludwig von Bertalanffy en los años 40, la TGS nos invita a mirar más allá de las partes individuales y a enfocarnos en cómo interactúan entre sí, conformando un todo que es más complejo que la suma de sus componentes. Una nación u otra estructura de poder, vista bajo esta luz, no es un mero agregado de ciudadanos, partidos políticos y cifras económicas, sino un sistema dinámico, interconectado, con sus propias lógicas y patrones y consecuencias; un sistema de poder.
La psicología sistémica: cuando el problema no es “tuyo”
Para entender cómo la TGS nos ayuda a analizar el comportamiento de los países, primero podemos observar su exitosa aplicación en el campo de la psicología sistémica. Si la mayoría de las corrientes psicológicas tradicionales se centran en el individuo y sus procesos internos (pensamientos, emociones, cogniciones, conductas, historia personal, entre otros), la psicología sistémica, surgida en el Mental Research Institute (MRI) de Palo Alto con figuras como Paul Watzlawick, da un giro fundamental: el problema no es solo del individuo, sino del sistema en el que está insertado, con el que interactúa.
Imaginemos a un adolescente con problemas de conducta en casa. Un enfoque individualista buscaría las causas en su personalidad, su historia o sus traumas. La psicología sistémica, en cambio, además se preguntaría: ¿cómo contribuyen las interacciones familiares a mantener este comportamiento? ¿Qué función cumple el síntoma del adolescente dentro de la dinámica familiar? Quizás los padres, preocupados por el hijo, desvían su propia tensión matrimonial hacia él, o el “problema” del adolescente es la única forma en que la familia mantiene cierta cohesión. El sistema no es indiferente en la realidad de uno de sus componentes.
Para un terapeuta sistémico, la persona que presenta el síntoma (el paciente sufriente, el analizante) es solo un “portador del síntoma” de una disfunción mayor en el sistema.
Así, los principios clave de la psicología sistémica incluyen, a saber:
-Holismo: el “todo es más que la suma de sus partes”. No se puede entender a una persona sin entender su contexto relacional.
-Causalidad circular: en lugar de una causa-efecto lineal, las interacciones son circulares. El comportamiento de A influye en B, y la reacción de B retroalimenta a A, creando un patrón.
-Homeostasis: los sistemas tienden a mantener un equilibrio. Un síntoma individual puede ser el mecanismo que el sistema utiliza para mantener su estabilidad, aunque sea disfuncional.
-Soluciones intentadas fallidas: a menudo, los sistemas (sean familias, naciones, sistemas de poder, etc.) intentan resolver sus problemas con “soluciones” que, al ser de tipo 1, terminan por perpetuarlos. La tarea del terapeuta (y, en su caso, de las sociedades o de los gobiernos) es ayudar al sistema a identificar estas soluciones fallidas, las intentadas, y buscar un cambio, al que llamaremos del tipo 2.
Cambios de Tipo 1 y Tipo 2: la clave de la transformación
Aquí reside la distinción fundamental para nuestro análisis. Un cambio de tipo 1 es un ajuste superficial, un movimiento dentro de las reglas existentes del juego. Es hacer más o menos de lo mismo, o hacerlo de una manera ligeramente diferente, sin alterar la esencia del problema. Pensemos en esa persona con insomnio que decide quedarse más tiempo en la cama o tomarse otra pastilla. La regla (“tengo que dormir a toda costa”) sigue intacta, y la solución intentada, lejos de resolver el problema, a menudo lo perpetúa. Son cambios cosméticos, no estructurales.
En contraste, un cambio de tipo 2 es una transformación profunda. Implica una alteración de las reglas del juego, una redefinición de la lógica subyacente. Es cambiar el marco, la perspectiva, el cómo y el porqué de las cosas. Para la persona con insomnio, un cambio de tipo 2 sería aceptar su dificultad para dormir y, en lugar de obsesionarse con el sueño, utilizar ese tiempo para una actividad relajante, y una psicoterapia que lo ayude a reconocer -y remover- las causas subyacentes del síntoma.
Paradójicamente, al soltar la “regla” de la obligación de dormir, la ansiedad disminuye y el sueño puede volver. Esta distinción fue sistematizada por los psicólogos Paul Watzlawick, John Weakland y Richard Fisch en su influyente libro de 1974 Cambio: Formación y solución de los problemas humanos.
La persistencia de los problemas de un Estado: el rol del poder fáctico
Si intentamos -hipotéticamente- extrapolar el enfoque sistémico a la realidad de los países u Estados podremos, tal vez, identificar qué tipo de cambios son lo que se promueven y si estos son los que logran transformaciones sistémicas. Muchas veces la historia nos demuestra que, a pesar de los frecuentes cambios de gobierno y las alternancias ideológicas, en un marco democrático, ciertos problemas estructurales se han mantenido como una constante.
Consecuentemente uno podría señalar, siguiendo el orden de razonamiento de esta nota de opinión, que los sucesivos gobiernos han implementado en esos Estados cambios “del tipo 1″, sin lograr modificar las “reglas” o la “lógica profunda” (la del poder fáctico) que subyace a la dinámica disfuncional del sistema.
Aquí se integra una reflexión que profundiza en la noción del “cambio que no cambia”.
A menudo, el péndulo político se mueve de la derecha a la izquierda y viceversa. Un gobierno de derecha aplica políticas de ajuste y desregulación, mientras que uno de izquierda o centroizquierda apuesta por una intervención estatal y a la redistribución de la riqueza generada. Sin embargo, si los problemas estructurales persisten, podríamos preguntarnos si no estamos presenciando un cambio de tipo 1 disfrazado de cambio ideológico.
El sistema se adapta, cambia de nombre, de color político, pero mantiene sus reglas subyacentes. Y aquí surge la pregunta clave: ¿quién se beneficia de esta “inestabilidad controlada”? La hipótesis es que un poder fáctico económico se asegura ganancias extraordinarias en los procesos de transición. Los cambios abruptos de reglas de juego, devaluaciones, privatizaciones o reestatizaciones, etc., generan oportunidades de negocio y rentas excepcionales para aquellos que tienen el capital y la información para anticiparse. Este poder fáctico, que opera en las sombras del poder visible, se aseguraría de que el péndulo se siga moviendo, porque la estabilidad sistémica podría ir en contra de sus intereses.
En este sentido, el “cambio” de una orientación ideológica a otra no sería un verdadero cambio de tipo 2, sino una pieza más en la maquinaria del statu quo. Se cambian las caras, las promesas y las etiquetas, pero la lógica de un sistema disfuncional se mantiene, perpetuando los problemas que le sirven de combustible.
El desafío, entonces, no es solo cambiar de gobierno, sino identificar y desmantelar las reglas profundas que benefician a unos pocos a costa de la estabilidad y el bienestar de la mayoría. Al solo efecto enunciativo -no taxativo-, pueden mencionarse -su análisis profundo excede al presente- los cambios que transformaron realidades muy negativas en países como Singapur y Corea del Sur, que son puestos de relieve y estudiados por múltiples disciplinas como ejemplo de cambios estructurales y persistentes -“¿Cambios del tipo 2?”- que fueron las causas de su desarrollo sostenido por décadas, sin solución de continuidad hasta el presente.
¿Hacia un cambio de tipo 2?
La perspectiva sistémica nos ofrece una explicación robusta para la persistencia de los problemas, también en la política y los gobiernos. Cuando los sucesivos gobiernos (de cualquier nivel, como se dijo) implementan “cambios de tipo 1”, sin lograr modificar las “reglas” o la “lógica profunda” que subyace a la dinámica disfuncional del sistema, se repite el fracaso colectivo de lograr los objetivos “pretendidos”. Lograr un cambio de tipo 2 implicaría una redefinición fundamental de nuestra relación como sociedad con el poder, con la economía y con nuestras propias reglas de convivencia.
No se trata de cambiar de partido en el gobierno (ni que los políticos cambien de partido, que debilitan aún más la credibilidad del sistema político), ni de implementar una nueva medida política, económica o social aislada. Implicaría, por ejemplo, a saber: un nuevo pacto fiscal y social que defina con claridad qué Estado queremos y cómo lo vamos a financiar, de manera sostenible y equitativa; una reforma institucional profunda que garantice la verdadera independencia de los poderes republicanos y de los organismos de control, generando seguridad jurídica; una transformación de la matriz productiva que rompa con la dependencia de los ciclos de commodities y genere valor agregado, empleo de calidad e inversión genuina a largo plazo; un consenso educativo que ponga el foco en la calidad y la equidad, para que la educación sea un verdadero motor de movilidad social.
Esta reflexión no es pesimista, sino realista. Nos invita a dejar de culpar a un solo gobierno o a un solo sector y a vernos como parte de un sistema. El desafío para las naciones y los gobiernos de todos los niveles que se encuentran en este ciclo no es solo cambiar las caras, cambiar de partido por oportunismo, o las políticas superficiales; es atreverse a cuestionar y transformar las reglas profundas que las mantienen en este bucle de “cambiar para que nada cambie”. Es un esfuerzo colectivo que exige autoconocimiento, valentía y la voluntad colectiva de construir un futuro distinto, verdaderamente distinto, no mero gatopardismo. (Fuente: INFOBAE)
Referencias
Von Bertalanffy, L. (1968). Teoría general de los sistemas. Fondo de Cultura Económica.
Von Schlippe, A., & Schweitzer, J. (2003). Manual de terapia y asesoría sistémicas. Herder Editorial, S.L., Barcelona.
Watzlawick, P., Weakland, J. H. y Fisch, R. (1974). Cambio: Formación y solución de los problemas humanos. Herder.
Wade, R. (2004). Gobernando el mercado: teoría y práctica de la política industrial en los nuevos países industrializados de Asia. Fondo de Cultura Económica.
Rodan, G. (2007). Singapur: desarrollo económico, gobierno y estado-nación. Routledge.
Freud, S. (1914). Recordar, repetir, reelaborar (Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis, II). En Obras completas. Amorrortu editores.