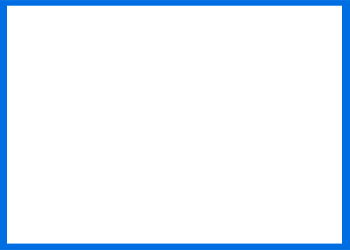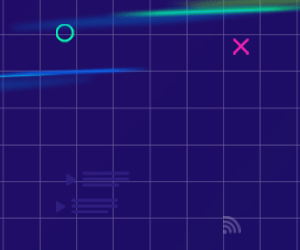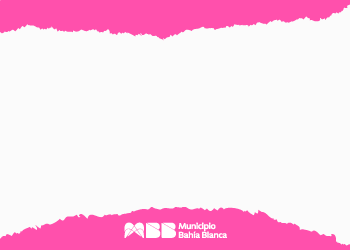Como Diego con Inglaterra, Messi ante Francia o Delpo contra Federer, el bahiense supo escribir páginas gloriosas en el deporte argentino.
El 15 de agosto de 2004, en los Juegos Olímpicos de Atenas, Emanuel Ginóbili nos regaló una de esas escenas que no solo se quedan en la historia del deporte, sino que se graban a fuego en el corazón de todos los que la vivieron, en el estadio, a través del televisor o escuchándolo por la radio. Aquel día, Argentina enfrentaba a Serbia y Montenegro en su debut olímpico, con la sombra de la derrota en la final del Mundial FIBA 2002 todavía fresca en la memoria. Pero lo que parecía ser una repetición amarga se convirtió, en un instante, en una epopeya inolvidable que hoy cumple 20 años.
Desde el primer minuto, Argentina mostró un nivel de juego que hacía soñar. Rubén Magnano, el arquitecto de esa Selección, había logrado que sus jugadores salieran a la cancha con una determinación feroz. Y en medio de ese grupo, un joven Ginóbili se destacaba con su energía incansable y su habilidad para encontrar el aro desde cualquier posición. El parcial de 27-15 en el primer cuarto fue testimonio de su dominio, y cada tiro de Ginóbili resonaba como un eco de esperanza para todos los que seguían el partido con el corazón en la mano.
Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. Serbia y Montenegro, heridos en su orgullo, comenzaron a encontrar su ritmo. Dejan Bodiroga, con su frialdad de campeón, lideró la remontada, mientras que Vladimir Radmanovic e Igor Rakocevic se sumaron al esfuerzo. Argentina, que había comenzado con tanta fuerza, se encontraba ahora en la cuerda floja, luchando no solo contra su rival, sino también contra sus propios fantasmas.
El último cuarto fue un torbellino de emociones. Cada canasta era un suspiro contenido, cada error, una daga en el corazón. Cuando Serbia tomó una ventaja de 79-76 a 42 segundos del final, el tiempo pareció detenerse. Los rostros en el banco argentino reflejaban la tensión, la desesperación de ver cómo el partido se escapaba entre los dedos. Pero entonces, en medio de la incertidumbre, apareció Ginóbili. Con una determinación que solo tienen los elegidos, anotó un 2+1 que empató el juego y devolvió la vida a un equipo que se negaba a rendirse.
El tiro histórico de Manu ante Serbia. (AP)El tiro histórico de Manu ante Serbia. (AP)
Con solo 3.8 segundos en el reloj, Argentina tenía una última oportunidad. Montecchia, con nervios de acero, recibió el balón y, en un acto de generosidad y confianza absoluta, le entregó el destino del partido a su amigo, a su compañero de tantas batallas. Ginóbili, como en esos viejos tiempos en Bahiense del Norte, tomó el balón y sin dudar, voló. En un movimiento que desafió al tiempo y a la lógica, saltó hacia el aro, lanzando el balón mientras su cuerpo caía, en un acto de fe pura. La pelota tocó el tablero y, como si fuera guiada por una fuerza superior, entró en el aro.
El estadio explotó en un grito de júbilo, un rugido de emoción que se escuchó desde Atenas hasta el último rincón de Argentina. Los jugadores se abalanzaron sobre Ginóbili, creando una montaña de abrazos, una celebración que era tanto de alivio como de triunfo. Hasta Rubén Magnano, siempre tan contenido, se dejó llevar por la euforia, corriendo alrededor de la cancha en un gesto de liberación, de felicidad absoluta.
Ese día, Ginóbili no solo ganó un partido. Conquistó la eternidad. Quedó en la memoria. “La Palomita”, como sería conocida, no fue solo una jugada de básquet, sino un acto de valentía, de talento y de amor por la camiseta. Fue la revancha perfecta, la respuesta a todas las dudas, el primer paso hacia la gloria olímpica que, días después, se concretaría con la medalla de oro. Porque así como Diego tuvo su corrida memorable ante Inglaterra, Del Potro su victoria ante Federer en el US Open, Messi su festejo ante Francia y Lucha Aymar su golazo ante China, Manu también escribió páginas doradas en nuestra historia. Páginas que hoy cumplen 20 años. (Ole)