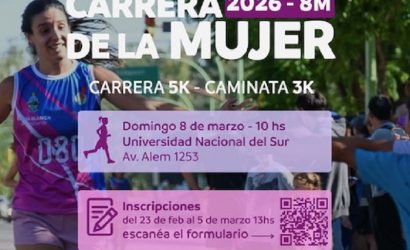Según nuestra Constitución Nacional nuestra forma de gobierno es la de una república representativa en la cual si bien la soberanía reside en el pueblo, el mismo no gobierna directamente sino que lo hace a través de representantes que este elige periódicamente a través del sufragio universal. Ello supone la existencia de una serie de principios republicanos como la división e interdependencia de los 3 poderes del Estado; la periodicidad y alternancia en los cargos públicos; la responsabilidad de los funcionarios públicos o la independencia del Poder Judicial, entre otros. Sin embargo, muchos de ellos que hacen al funcionamiento de las instituciones no son respetados, ya por los habitantes, ya por los mismos gobernantes, debilitando así el estilo de vida democrático que no se traduce solo con elecciones periódicas que apenas son un escalón para alcanzar la República, sino con el acatamiento irrestricto a la estructura creada por la Ley Fundamental.
Al analizar las causas del fracaso de algunas naciones, Acemoglu y Robinson señalan que ello obedece fundamentalmente a que “sus instituciones económicas extractivas no crean los incentivos necesarios para que la gente ahorre, invierta e innove. Las instituciones políticas extractivas apoyan a estas instituciones económicas para consolidar el poder de quienes se benefician de la extracción. Las instituciones políticas y económicas extractivas, aunque varíen en detalle bajo distintas circunstancias, siempre están en el origen de este fracaso”; y que en muchos casos -entre los que citan a la Argentina- “este fracaso adopta la forma de falta de actividad económica suficiente, porque los políticos están encantados de extraer recursos o de aplastar cualquier tipo de actividad económica independiente que los amenace a ellos y a las élites económicas”. Pero en general, a la gente no les importan estas cuestiones, como tampoco le preocupan algunas otras como las siguientes:
1° El Jefe de gabinete de ministros tiene la obligación constitucional de concurrir, al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de las Cámaras del Congreso, a fin de informar acerca de la marcha del gobierno (art. 101 C.N). Teniendo en cuenta que el periodo ordinario de sesiones se extiende entre el 1° de marzo y el 30 de noviembre ello significa que dicho funcionario tiene obligación de concurrir al Congreso en 9 ocasiones, alternadamente entre ambas cámaras, pero las estadísticas demuestran que ello no es así. En 2023 fue 5 veces (3 a diputados y 2 a senadores) en 2024 solo 3 veces (1 y 2 respectivamente a ambas salas) y en 2025 hasta la fecha 1 vez a cada cámara. Para un “ñoño republicano” como el suscripto, ello configura un claro ejemplo de mal desempeño del citado funcionario y como tal puede ser pasible de remoción mediante el pertinente juicio político (art. 53 C.N) o por una moción de censura de cualquiera de las Cámaras (art. 101 C.N) lo que nunca ha sido siquiera planteado. Pero esto a la gente realmente no le importa.
2°La Constitución Nacional de 1853 fijaba un mandato presidencial de seis años, el que fuera reducido a cuatro en la reforma de 1994; en tanto que el mismo texto dispone que dicho periodo concluye el mismo día en que finalizan los cuatro años, sin que evento alguno pueda prorrogarlo más allá de ese plazo (arts.90 y 91). Sin embargo, el 28 de noviembre de 2002 el Congreso sancionó la ley 25.716 cuyo art.4°, dispuso: “…En caso de existir Presidente y Vicepresidente de la Nación electos, éstos asumirán los cargos acéfalos. El tiempo transcurrido desde la asunción prevista en este artículo hasta la iniciación del período para el que hayan sido electos, no será considerado a los efectos de la prohibición prevista en el último párrafo del artículo 90 de la Constitución Nacional”. Por ello quienes asumieron el 25 de mayo de 2003 debieron finalizar su mandato en igual fecha del año 2007, tal como lo prescriben los citados arts. 90 y 91; pero por obra de esta nueva ley inconstitucional ya que una norma de inferior jerarquía a la Ley Fundamental no puede modificarla (art. 31 C.N), gobernaron hasta el 10 de diciembre de 2007, esto es, más de seis meses de lo autorizado por las cláusulas transcriptas de la mismísima Constitución. Pero esto a la gente realmente no le importa.
3° El Congreso Nacional tiene asignada como función constitucional la de legislar, para lo cual es menester la reunión de ambas cámaras, quienes son las encargadas de sancionar los proyectos de ley, así como la promulgación y publicación a cargo del Ejecutivo. A tales fines y como ya lo adelantáramos, la reforma de 1994, amplió el plazo fijado en 1853 y lo extendió entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de cada año, lo que equivales a un total de 36 sesiones (4 por cada una de las 9 semanas) Sin embargo, la labor parlamentaria de los últimos años revela que esa cifra nunca se alcanzó. Así en 2022 el Senado tuvo 12 sesiones pero ninguna ordinaria (10 especiales; 1 de tablas y 1 informativa); en tanto Diputados se reunió en 14 ocasiones (13 especiales y 1 informativa) Y durante 2023, el Senado se reunió 6 veces mientras que Diputados tuvo 4 sesiones. Pero esto a la gente tampoco le importa.
4° Cuando una persona mata a otra, se trata de un homicida; cuando alguien roba algo a otro, se trata de un ladrón. Ambos son delincuentes, toda vez que han cometido un delito previsto en el Código Penal; y si luego de un juicio con las garantías que la Constitución Nacional confiere en su art. 18, son hallados culpables, serán condenados a cumplir la pena correspondiente. En cambio, si alguien corta calles o rutas, se lo apoda piquetero, y en lugar de someterlo a proceso, un sector de la prensa e integrantes de partidos de la oposición apoyar su accionar, y, en algunos casos harto conocidos, hasta se lo premia con un cargo público. Sería bueno recordar a quien corresponda que el Código Penal en su art. 194 castiga con prisión de 3 meses a 2 años al que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, sin distingo alguno acerca de si se trata de transportes públicos o privados, colectivos, automóviles, motos o triciclos, que circulen por calles asfaltadas o de tierra, rutas provinciales o nacionales. Pero esto a la gente no le importa.
5° La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal del país y sus sentencias son definitivas y no pueden ser revisadas por ningún otro órgano. Sin embargo, sus fallos no son obedecidos -no por los particulares- sino por funcionarios de todo nivel. Así, entre los muchos casos, cabe recordar el pronunciamiento obligando al gobierno santacruceño a reponer en su cargo a un procurador inconstitucionalmente removido, lo que no fuera acatado. Lo mismo ocurrió cuando se ordenó respetar un razonable equilibrio en la distribución de la publicidad oficial entre todos los medios; o la obligación de llevar adelante el saneamiento del Riachuelo; y ni hablar de otros pronunciamientos igualmente incumplidos por parte de algunos ministros, como cuando no se acató la orden de allanamiento en la Asociación Argentina de Aeronavegantes o desactivar el bloqueo en las instalaciones de “Clarín”. Pero esto a la gente tampoco le importa.
6° En materia de reelección, algunos textos constitucionales o legales posibilitan que un gobernante pueda llevar adelante más de un periodo de gestión, seguida o alternada, en tanto otros lo prohíben. La cuestión no pasa por cuál de las dos posturas es la correcta desde el punto de vista republicano, ya que ambas cuentan con importantes fundamentos institucionales. Pero lo que no se condice con la República es que quien asumió un cargo bajo un texto que vedaba la reelección, luego decida modificar el mismo para poder continuar en su puesto. De ello tenemos sobradas muestras como en su momento lo hicieran Juan D. Perón y Carlos S. Menem al reformar la Ley Fundamental en 1949 y 1994, respectivamente; o Néstor Kirchner en Santa Cruz y también el entonces gobernador de San Juan quien recurrió al mismo mecanismo, inclusive sin respetar el momento que para una convocatoria de esa naturaleza le fijaba la Constitución vigente. Pero eso a la gente no le importa.
7° En caso de acefalia permanente del presidente (por ejemplo por muerte o renuncia) la Constitución dispone que asuma el vicepresidente y complete el periodo faltante hasta la elección de un nuevo presidente. Pero en caso que la acefalia permanente afecte tanto al presidente como al vicepresidente, el texto establece que “…el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo” (art.88) A partir de la ley 252 la norma se reglamentó y para evitar la dificultad que en las épocas iniciales significaba reunir al Congreso (cuyas sesiones eran entre mayo y septiembre) se fijó un orden de funcionarios que se harían cargo del Poder Ejecutivo hasta tanto se llamara a elecciones. Sin embargo en forma claramente inconstitucional, una ley posterior (20.972) interpretada erróneamente por el propio Congreso, permitió que el funcionario en cuestión (el senador Duhalde) completara el mandato faltante del presidente De la Rúa y cuyo vicepresidente igualmente había dimitido. Ello por cuanto el único funcionario al que la Constitución autoriza a completar el mandato faltante de un presidente, es al vicepresidente y entonces cualquier otro funcionario que se elija para reemplazar al presidente faltante debe asumir y llamar a elecciones pero no puede bajo ningún motivo pretender completar el mandato faltante. Pero a la gente estas cosas no le interesan.
Es que como sostuviera Lord Acton “el poder tiende a corromperse y el poder absoluto tiende a corromperse absolutamente”. Nadie duda que al común de la gente, al “tipo” (Wimpi dixit) le
inquietan cosas totalmente distintas. Y ello es así, no sólo aquí sino en gran parte del mundo, pues como lo explica Loewenstein “La constitución no dice nada sobre lo que más le interesa al hombre de la calle, el pan diario, el trabajo, la familia, el descanso, la situación y la afirmación de la existencia del individuo en una sociedad cada vez más complicada. Para la masa de los ciudadanos, la constitución no es más que un aparato con el cual se efectúa la lucha por el poder entre partidos y fuerzas pluralistas, siendo ellos tan sólo los espectadores pasivos”.
Pero sea como fuere, es innegable que el Estado de derecho no puede prescindir de una Constitución y de las instituciones que de ella dimanan como sustento de una auténtica República.
Quizá hoy no se advierta, pero en algún momento del proceso histórico la anomia pasa factura.