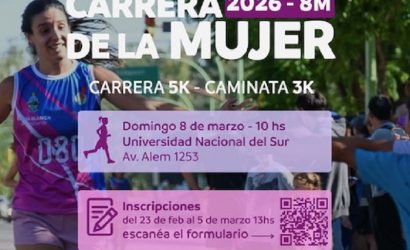“Toda traición es indigna y bárbara” (Voltaire)
Mi padre, Federico Baeza (h), nació en 1906 en Carril, frente a la bella ría baixa de Arousa, donde un día no muy apacible pude sentir -tal como lo describe el poeta Joaquín Merino- como nos embelesaba “la furia del viento norte arremolinando olas del malecón, y la zarabanda de las embarcaciones acobardadas”. Cinco años después, junto a sus padres, se sumergieron en el inexorable destierro rumbo a lo desconocido, quizá recordando los suspiros de Rosalía de Castro
“Adiós ríos; adiós fontes
adiós regatos pequenos
adiós vista dos meus ollos
non sei cándo nos veremos.
Deixo amigos por extraños
deixo a veiga polo mar
deixo, en fin, canto ben quero
¡quén pudera non deixar”.
Ya instalados en Ingeniero White donde mi abuelo había conseguido conchabo en la firma Dreyfus, mi padre, al cumplir los 18 años, se naturalizó como argentino y ya en sus manos la libreta que acreditaba esa condición, decidió ese mismo día afiliarse a la Unión Cívica Radical. Representando a ese partido y mediante el voto popular ocupó diversos cargos, entre ellos, concejal municipal; intendente de esta ciudad y senador provincial, ninguno de los cuales pudo finalizar debido a los golpes de Estado habidos en el país. Murió a sus 83 años sin haber abandonado nunca las filas del radicalismo, emulando a Leandro N. Alem quien en su testamento político escribiera: “¡Que se rompa pero que no se doble!”.
Lamentablemente, sostener los principios éticos y programáticos que una vez llevaran a los argentinos a integrar los partidos políticos, ha dejado de ser un atributo de civilidad y, particularmente desde 2001 cuando al grito de que “¡se vayan todos!”, se produjo la desaparición de esas instituciones indispensables del sistema democrático, para dar paso a fugaces alianzas de viejos enemigos en procura de una banca que, poco después, los llevará a tomar “la garrocha” para saltar a otra alianza que no fue la que le permitió acceder a la política. Estas “patéticas miserabilidades” (Hipólito Yrigoyen dixit) tuvieron un mojón inicial en la figura del tristemente célebre Ricardo Lorenzo, “Borocotó”, quien el 10 de diciembre de 2005 fue electo diputado por el PRO, pero antes de asumir su banca y con el apoyo del kirchnerismo se pasó a sus filas iniciando el ciclo de los “tránsfugas”, es decir, “persona que abandona una organización política, empresarial o de otro género, para pasarse a otra generalmente contraria” (Diccionario de la Real Academia).
1° Nuestra forma de gobierno es la de una república representativa, esto es, un sistema en el cual la soberanía reside en el pueblo pero este la ejerce en forma indirecta, ya que no delibera ni gobierna directamente sino que lo hace a través de los representantes que mediante el sufragio popular elige y renueva en forma periódica (arts. 1, 22 y 33 C.N) Ello puede llevar a pensar que realmente el pueblo está representado por los legisladores que elije pero ello no es más que una falacia frente al monopolio de la representación en manos de los partidos políticos. Nuestra Constitución Nacional en su art. 38 dispone que “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático” y a ellos compete “la postulación de candidatos a cargos públicos electivos”. No hay duda que en los regímenes democráticos es indispensable la existencia y funcionamiento de los partidos políticos pero en la mayoría de ellos, se prevé que igualmente puedan participar en el proceso electoral y junto a los partidos políticos, candidatos independientes, tal como ocurre en Paraguay; Bolivia; Venezuela; Panamá; Chile; México; Ecuador; Colombia; República Dominicana y Honduras; como igualmente en España; Francia; Portugal; Alemania; Irlanda; Polonia y en la mayoría de los estados de EE.UU, entre otros países.
Pero en nuestro caso ello no ocurre ya que la ley de partidos políticos 23.298 en su art. 2° les otorga “en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos. Las candidaturas de electores no afiliados podrán ser presentadas por los partidos siempre que tal posibilidad esté admitida en sus cartas orgánicas” Y confirmando este privilegio, el art. 54 de la Constitución Nacional al regular la composición del Senado establece que el mismo se integrará con 3 representantes por distrito, “correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga en número de votos”. De tal forma y en nuestro caso, los partidos políticos ejercen el monopolio de la representación en el sentido que nadie que no integre alguno de ellos se ve impedido de ocupar cargos públicos electivos, señalando que la remota posibilidad que algún espacio permita tales candidaturas independientes es prácticamente nula, exceptuando el Estatuto de los Partidos Políticos de 1945 que si bien lo preveía nunca llegó a aplicarse, así como la Constitución catamarqueña que admite esta hipótesis.
2° En consecuencia, la teoría de la representación en manos del pueblo ha sido reemplazada por el monopolio de los partidos políticos, fenómeno que es señalado por Duverger quien afirma que ya no se trata de un diálogo entre el elector y el elegido sino que entre ellos se ha introducido un tercero que modifica sustancialmente la naturaleza de esa relación y por tanto, antes de ser elegido por sus electores, el representante debe ser elegido por su partido con lo cual los electores no hacen más que ratificar esa selección. Es que como lo graficara Ambrose Bierce, el elector es “el que goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros”. Por tanto quien resulta así electo ya no representa ni a sus electores, ni a su circunscripción, sino lisa y llanamente al partido que representa; y por eso el parlamento no es sino el recinto en el que se encuentran los representantes, no del pueblo como dice la Constitución, sino de los partidos políticos.
De allí que acertadamente sostiene Loewenstein que ninguna constitución refleja ni remotamente la arrolladora influencia de los partidos políticos en la dinámica del proceso del poder, que yace en el hecho de que son ellos los que designan, mantienen y destruyen a los detentadores del poder en el gobierno y en el parlamento. Por tanto, “será expresamente ignorado el hecho de que los diputados estén delegados en la asamblea a través de las listas de candidatos de los partidos y que, según el tipo gubernamental imperante, estén sometidos a las instrucciones y a la potestad disciplinaria de los partidos. Se repetirá hasta la saciedad la mística espuria de que el miembro del parlamento representa a la nación entera, siendo el resultado práctico que el diputado pueda cambiar de partido según su voluntad, sin tener que temer que sus electores le pidan cuentas por ello”.
Debemos ser realistas y reconocer que ni los diputados nacionales son “representantes del pueblo” (art. 45 C.N) ni los senadores nacionales lo son de sus respectivas provincias (art. 54 C.N) ni los concejales de los vecinos de sus ciudades, sino que unos y otros solo representan a los partidos políticos a los que pertenecen y que responden a la disciplina que aquellos imponen; amén que pueden saltar de un partido a otro -los conocidos “garrocheros” de la política- sin pudor ni respeto alguno por quienes los votaron en su momento como integrantes de otras listas. Así lo destaca Weber al afirmar que el representante no se encuentra ligado a instrucción o mandato alguno de sus electores, sino que sólo debe responder a sus propias convicciones, lo que lo convierte así “en el ‘señor’ investido por sus electores y no en el ‘servidor’ de los mismos”. Y esta característica se aprecia modernamente en los Parlamentos a través de la acción de los partidos políticos ya que éstos “son los que presentan los candidatos y los programas a los ciudadanos políticamente pasivos y por compromiso o votación dentro del Parlamento crean las normas para la administración, la controlan, apoyan gobiernos con su confianza y los derriban también cuando se la rehúsan de un modo permanente, siempre que hayan podido obtener la mayoría en las elecciones”.
3° Por todo lo expuesto, fácil es concluir a quién pertenecen las bancas legislativas teniendo en cuenta que el debate básicamente contempla tres posturas:
a) al momento de las nominaciones, las bancas pertenecen a los partidos que son los únicos con aptitud legal para tales nominaciones;
b) al tiempo de las elecciones, dichas bancas pertenecen al pueblo que es quien con su voto los pone en las mismas; y
c) una vez en funciones, las bancas pertenecen a sus titulares legislativos. Conforme al análisis precedente es evidente que las bancas legislativas no pertenecen al pueblo pues este está obligado a optar -no votar- única y exclusivamente por los candidatos que lleven los partidos políticos en sus listas; y tampoco son de pertenencia de dichos candidatos ya que ellos no pueden postularse individualmente sino a través de los referidos partidos.
Por ende cabe concluir en que las bancas pertenecen a los partidos políticos, al menos mientras estos detenten el monopolio de la representación, por lo cual la legislación debería contemplar la pérdida de la banca a quienes, electos por un partido y en funciones, tomen “la garrocha” para saltar a otro espacio político. Pero lamentablemente ello no ocurre y cada día se advierte como los “garrocheros” de la política, abdicando de todo compromiso partidario y ético, abandonan las filas de los partidos que les permitieron gozar de un cargo electivo popular que, de otro modo, nunca hubieran podido alcanzar. Estas mezquinas actitudes se están viendo cada vez con mayor frecuencia, tanto a nivel nacional, provincial y municipal -concretamente en nuestro Concejo Deliberante- y llevan a preguntarse: ¿qué los motivó a desertar para aliarse a otro partido? ¿Cómo se puede en tan poco tiempo cambiar de ideología? ¿Será quizá por pensar que en las elecciones de este año, mientras sus originales partidos no tendrán muchas chances de obtener un número importante de bancas, ello será factible a través de otro espacio y tal vez -a quienes concluyen sus mandatos en 2025- les permita obtener una nueva banca con ese espacio?
Cualesquiera sean las respuestas, lo cierto es que actitudes como estas son las que en las encuestas revelan el rechazo general -no a la política- sino a estos traidores, en el sentido de la Real Academia que define a la traición como la “Falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener”, equiparable a “alevosía, infidelidad, engaño, felonía, falsía, perjurio, complot, maquinación, conjura, vileza, infamia, insidia, ingratitud, delación”. Por eso, te pregunto a vos, “garrochero” nacional, provincial o local, ¿pensás que después de tu cambio de camiseta, algún ciudadano volverá a confiar en vos que en campaña le prometiste defender los principios del partido político que te sacó de tu anonimato domiciliario para convertirte en “funcionario” y ahora descubre que solo sos un garca más de la politiquería vernácula?.