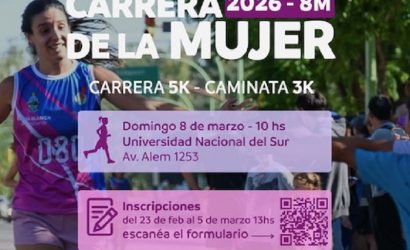“El juzgar es lícito con tres condiciones: si se trata de un bien; si el que juzga tiene autoridad, y si guarda las condiciones requeridas para un buen juicio” (P. Vitoria)
En el marco de los numerosos proyectos de ley que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso figura el de implementar a nivel nacional el juicio por jurados que si bien se encuentra previsto en la Constitución Nacional, nunca fuera regulado en esa esfera, sin perjuicio que algunas provincias ya lo han incorporado en diversas variantes a su sistema procesal penal. Así y en un llamativo ataque de pretendida transparencia, algunos acaban de descubrir que el sistema penal actual es benigno; que deben aumentarse las penas; eliminarse las normas que posibilitan la indiscriminada liberación de delincuentes y bajarse la edad de inimputabilidad de los menores. Pero uno de los mayores descubrimientos revelados parece ser, sin duda, que la Constitución Nacional guardaba celosamente entre su articulado, la institución del juicio por jurados.
1° Ya la Carta Magna inglesa de 1215 disponía que cierto tipo de delitos serían “inmediatamente investigadas en cada condado por doce caballeros del propio condado, elegidos por los habitantes del mismo” (art.46); en tanto el Bill de Derechos (1689) establecía la forma de confeccionar las listas de los jurados (art. XI) ya que según se denunciaba en el mismo documento, “en los últimos años personas corrompidas, partidistas e inhabilitadas han sido elegidas y han formado parte de jurados”. De allí, la institución fue recogida por la Constitución de los EE.UU. cuyo art. 3°, S.II, 3, prevé un dispositivo similar al art. 118 de nuestra Ley Fundamental. Por su parte las Enmiendas VI y VII (1791) confieren a todo acusado el derecho a un juicio rápido y público por un jurado imparcial del Estado y distrito donde se hubiera cometido el delito; ampliándose la posibilidad de recurrir a ese mecanismo en pleitos civiles en los que el valor controvertido exceda de veinte dólares (oro).
En primer término cabe recordar que el juicio por jurados se encuentra previsto en la Constitución Nacional de 1853 en tres dispositivos: el art. 118 que establece que todos los juicios criminales ordinarios, excluido el juicio político, “se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución”. De allí que el art. 24 dispone que el Congreso promoverá “el establecimiento del juicio por jurados”, en tanto que el art. 75 inc. 12, en sentido concordante estatuye que cabe al Congreso sancionar las leyes “que requiera el establecimiento del juicio por jurados”. En consecuencia, no hay duda que los Padres Fundadores, siguiendo el modelo estadounidense, receptaron en la Constitución Nacional el juicio por jurados como una norma programática, esto es, que su entrada en vigencia no fue automática sino que quedó supeditada a que el Congreso dictara la normativa que la pusiera en práctica, lo cual hasta la fecha aún no ha ocurrido.
Por ello, el primer interrogante que surge es porqué después de más de 170 años, nunca se sancionó una ley que permitiera el funcionamiento del juicio por jurados a nivel nacional y ello por entenderse que se trataba de una institución ajena a nuestras costumbres. Prueba de ello es que la reforma constitucional de 1949 -hoy sin vigencia- había suprimido este instituto, señalándose que “posiblemente su mismo origen es el que ha influido para que no haya tenido aplicabilidad en nuestro país, pues dicha institución proviene de países anglosajones, que con otro concepto la han adoptado”, recordándose los numerosos proyectos en la materia que, por esa causa, nunca llegaran a sancionarse. En cuanto a la experiencia provincial, la misma es escasa y de poca trascendencia, señalándose que el ejemplo cordobés que generalmente es citado como precedente, poco aporta al análisis ya que se trata de un sistema escabinado en el cual participan no solamente jurados populares sino igualmente jueces letrados lo que lo torna un régimen híbrido; destacando que solo la mitad de las provincias han recogido el instituto a través de leyes procesales en la materia y que Buenos Aires, que lo contemplaba en anteriores textos constitucionales (1873, 1889 y 1934) tampoco lo incluyó en su actual redacción de 1994, revelando a las claras la nula relevancia que el constituyente local atribuyera al juicio por jurados.
2° En algunos de los regímenes legales provinciales se ha señalado como argumento esencial del juicio por jurados el considerar que “se trata de un pilar fundamental en el sistema democrático de administración de justicia, asegurando la participación ciudadana en las decisiones judiciales, así como la publicidad y transparencia que debe signar la actividad de todos los órganos estatales del sistema republicano”; procurando así “que el veredicto se apoye exclusivamente en la voluntad del pueblo soberano, sin intervención de terceros que puedan influir en el sentido de la votación. Al mismo tiempo, permite fortalecer la garantía constitucional de imparcialidad del juzgador”. Finalmente se afirma que “si los propios ciudadanos son quienes votan en las elecciones, eligiendo a quienes ejercen el gobierno, con más razón están capacitados para resolver cuestiones que atañen al sentido común y a la vida cotidiana, como saber si alguien cometió o no el hecho por el que se lo acusa” (fundamentos de la ley 14.543) El razonamiento transcripto se enrola en la “democratización de la justicia” que llevara al gobierno anterior a plantear reformas al sistema de integración del Consejo de la Magistratura cuya única finalidad era incluir la designación de los jueces mediante voto popular a través de las boletas de los partidos políticos y que fuera felizmente abortado por la Corte Suprema de Justicia en el caso “Rizzo”.
Es que fundamentar la implementación del juicio por jurados en la participación del pueblo en las decisiones judiciales es desconocer la génesis de los poderes del Estado según la cual la soberanía radica en el pueblo (art. 33) quien a través del sufragio (art. 37) elige a los integrantes de los tres poderes (art. 22). Así, y en lo referido al Poder Judicial y contrariando la afirmación de la abogada exitosa en el sentido que los únicos funcionarios elegidos por el voto popular son los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, cabe recordar que a los jueces también los elige el pueblo en forma indirecta y que la Constitución no solo contiene un control popular mediante el sufragio para los poderes Legislativo y Ejecutivo, sino que el Poder Judicial, al contrario que los otros dos, goza de inamovilidad en el cargo mientras observen buena conducta, pero que en caso contrario están igualmente sujetos al control popular derivado del juicio político para los jueces de la Corte (arts. 53 y 59) y del jurado de enjuiciamiento para los magistrados inferiores (art. 115) Alguien debió advertirle que la designación de los jueces está a cargo del presidente (electo por el pueblo) con acuerdo del Senado (electo por el pueblo) requiriéndose además, en el caso de los jueces inferiores, la selección y propuesta del Consejo de la Magistratura (arts. 99 inc. 4° y 114), por lo cual, en la designación de todos los jueces también interviene el pueblo si bien en forma indirecta. Caso contrario cabría concluir que antes de la reforma de 1994, al presidente tampoco lo elegía el pueblo sino colegios electorales…
Precisamente y con base en el citado art. 22 de la Constitución Nacional el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes; y si bien se admiten sistemas de participación ciudadana, como la iniciativa popular (art. 39), ella se agota en la mera presentación de un proyecto de ley que las Cámaras pueden o no aprobar; pero a nadie se le ocurre imaginar que sean los mismos ciudadanos quienes sancionen esa ley sentados en las bancas del Congreso, o que se les de intervención en la función ejecutiva a fin de promulgar o vetar la iniciativa, apoltronados en el sillón de Rivadavia. Si ello es así, mucho menos cabe alegar que esos mismos ciudadanos participen en la función judicial, máxime tratándose de una delicada función técnica que requiere especial capacitación y para la cual se exigen variados requisitos, entre ellos, el de ser abogado, nada de lo cual es requerido para ser diputado, senador o presidente, más allá de la nacionalidad y una edad mínima. Con la misma lógica podría argumentarse que para lograr mayor participación en los cargos electivos populares tendiente a “democratizar las elecciones”, cualquier ciudadano pudiera presentarse como candidato, por ejemplo para senador, circunstancia vedada por el monopolio que de la representación ostentan los partidos políticos y que no permite la presentación de ningún candidato que no esté afiliado a un partido político (art.54 de la Constitución y ley 23.298).
3° Otro aspecto cuestionable está dado por el hecho que tanto las deliberaciones como la votación del jurado son secretas y que sus veredictos carecen de fundamentación, limitándose a declarar al acusado culpable o inocente. El pueblo no participa de ninguna forma en la elección de los jurados como sí acontece con los integrantes de los tres poderes, sino que la selección se realiza por puro azar a través de un sorteo del padrón electoral. Es claro que la idea que domina este proceso parte de la base del distingo entre cuestiones de hecho a cargo del jurado, y cuestiones de derecho en manos de los jueces. Sin embargo, tal distinción en la práctica resulta dificultosa ya que ambos aspectos se encuentran íntimamente vinculados; y precisamente, la falta de fundamentación de las decisiones del jurado torna imposible conocer si los mismos evaluaron únicamente las cuestiones sometidas a su consideración y, en todo caso, qué elementos de juicio valoraron para concluir en que alguien es inocente o culpable.
Pareciera suponerse que administrar justicia es un torneo barrial de fin de semana en el que cualquiera se anota y compite, aún sin saber jugar ni conocer las reglas. Por el contrario, se impone a los jueces fundar sus fallos explicitando tanto la forma de valorar los distintos medios probatorios como las normas jurídicas aplicables a cada caso, pudiendo anularse las sentencias que así no lo hicieran. Por el contrario, nunca se podrán saber los motivos por los cuales un jurado vota como lo hace, puesto que el ap. 5° del art. 371 quater (CPPBs.As) establece que “Los miembros del jurado están obligados a mantener en absoluta reserva su opinión y la forma en que han votado”. Así se impide en la práctica el debido ejercicio de la defensa en juicio que tanto el art. 18 de la C.N como los tratados internacionales en la materia exigen.
Y ello no se suple con normas en algunas leyes provinciales según las cuales el juez explicará a los jurados en qué consiste la presunción de inocencia y que para declarar culpable a una persona se debe probar su autoría más allá de toda duda, como también que es la acusación quien debe demostrar la culpabilidad del acusado. Además les explicará el alcance constitucional de la negativa a declarar del acusado y el derecho aplicable así como las cuestiones relativas a la valoración de la prueba, utilizando para todo ello “un lenguaje claro y sencillo”. Cabe imaginar a doce personas que jamás leyeron la Constitución, el Código Penal o el de procedimientos ni ninguna norma referida a enjuiciamientos y pruebas, escuchar a un juez que en un curso aceleradísimo de instrucción cívica trata de explicarles temas a los que son totalmente ajenos, para poder apreciar el alcance de la mentada “democratización de la justicia”. Por otra parte, no debe olvidarse que los mecanismos de selección de jurados permiten a un hábil abogado -al menos inicialmente- conformar un grupo proclive a sus intereses, sin que tampoco quepa descartar la posibilidad, exclusiones mediante, de escoger uno o dos miembros fácilmente presionables, tendiente a lograr un veredicto no unánime que, según los casos, puede llevar a anular el juicio y conformar un nuevo jurado o, en última instancia, impedir un ulterior juzgamiento.
4° En cuanto a la presunta ventaja de la celeridad del juicio por jurados sobre la morosidad de los órganos judiciales, pude comprobar personalmente en un Congreso sobre este procedimiento realizado en Miami, que en los tres juicios que presenciara -todos ellos por responsabilidad civil por daños- el promedio de duración de esas causas orillaba los tres años. Y una nota de color: en el mismo evento al preguntar a un juez de ese distrito qué calidades se requerían para ser jurado, con una sonrisa no exenta de cierta sorna, me respondió que solo las exigidas para obtener la licencia de conducir, no obstante que en la mayoría de las ocasiones, muchas veces deberán tener que estar frente a complejas pruebas que requieren una cierta preparación técnica a fin de su debida evaluación, de la que obviamente carecen. Pero más grave aún es sostener que los jueces carecen de “sentido común y criterio” -el que sería patrimonio del hombre común- por estar influenciados por la las normas jurídicas. Precisamente de lo que se trata es de juzgar y esa función corresponde al Poder Judicial integrado por magistrados que deben ser abogados que sepan interpretar las leyes para lo cual analizan los hechos acreditados en una causa y su encuadre dentro de la normativa vigente, utilizando sentido común y criterio jurídico, bagaje del que carece Doña Rosa para sentarse en un jurado.
5° Se sostiene igualmente que el sistema funciona acertadamente en los EE.UU., afirmación que la realidad y las estadísticas desmienten. Ante todo el régimen no impone recurrir en todos los casos al juicio por jurados, sino que se trata de un beneficio que el acusado puede renunciar, lo que ocurre con harta frecuencia ya que se prefieren los mecanismos de juicios abreviados por lo cual en los EE.UU esta institución es en la práctica inaplicable tal como fuera destacado en el Congreso Internacional de juicio por jurado en materia penal de Mar del Plata (1997)por parte del profesor Richard Wilson (EE.UU) Se señaló que en un primer momento del proceso penal americano la declaración de culpabilidad del acusado no eximía al Estado de celebrar el juicio oral con todas las garantías. A fines del siglo XIX y principios del XX, debido a lo costoso de la tramitación de los juicios y al tiempo que insumía su sustanciación, comenzó a imponerse la concepción contraria. La enmienda XVI a la Constitución de los Estados Unidos, que obliga a los Estados a no privar a ninguna persona de la vida, la libertad, o de la propiedad sin el debido proceso legal, como antes se exponía, comenzó a debilitarse. De allí que en ese país el 90% de los casos se resuelven mediante el mecanismo del “plea bargaining” que consiste en un acuerdo negociado entre el fiscal y el abogado defensor mediante el cual al Ministerio Público consiente solicitar una pena más benigna o alguna otra ventaja procesal siempre que el acusado se declare culpable y de tal manera se evita acudir al juicio oral o por jurados. En consecuencia, solo en un 10% de las causas penales se recurre a estas vías y de ese porcentaje apenas optan por el juicio por jurados entre un 5% y un 15% de las mismas.
Algo similar ocurre, por ej., en el ámbito del Departamento Judicial de Bahía Blanca ya que según estadísticas oficiales, entre los años 2015 y 2016, las condenas en juicios con jueces letrados llegaron al 90% mientras que en los juicios por jurados apenas alcanzó al 30%. Igualmente se señaló que en igual periodo los juicios por jurados representaron menos del 2%, ya que en 2015 fueron solo 5 de 43 procesos y en 2016, 11 de 55. Finalmente en ese lapso los juzgados penales intervinieron en 978 juicios con un promedio de 881 condenas y 97 absoluciones, en tanto las cifras de juicios por jurados arrojaron solo 16 juicios de los cuales 11 fueron absoluciones y solo 5 condenas.
Muchos otros reparos pueden formularse en torno al juicio por jurados, y viene a mi memoria lo dicho por un disertante de ese país en el recordado Congreso de Miami cuando al referirse a ese mecanismo sostuvo: “El sistema que tenemos es el que nos refleja a nosotros”, ya que no puede ser mejor que los hombres que lo integran y aplican. Y de allí la poca confianza que el propio pueblo norteamericano tiene en el juicio por jurados a la luz de las estadísticas antes señaladas. El resto es puro Hollywood.