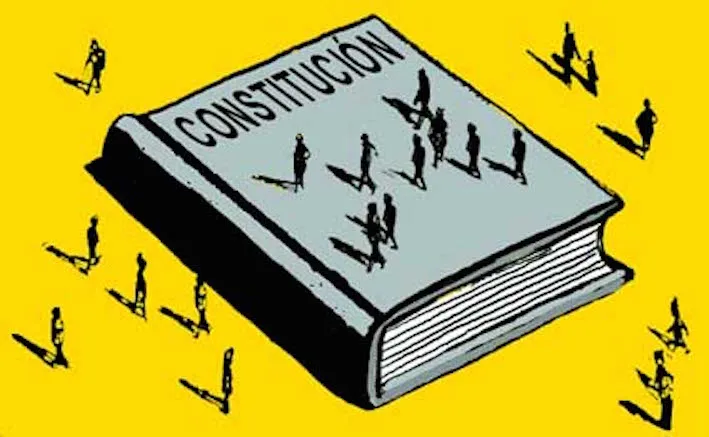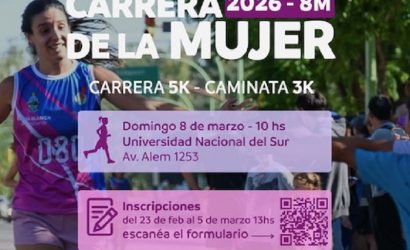Comentando el texto estadounidense que nos sirviera de modelo, sostiene Story que “todo gobierno que no haya previsto por alguna disposición facilitar los cambios que se hayan hecho necesarios, quedará estacionado, se hará impropio a las necesidades nuevas del país. Degenerará en despotismo, o la fuerza de las cosas le arrojará en las revoluciones. Un gobierno sabio y, sobre todo republicano, deberá pues proveer a los medios de modificar la Constitución según los tiempos y los acontecimientos, a fin de tenerla al nivel de las circunstancias nuevas. El objeto más importante en esta materia, es hacer practicables los cambios, pero no demasiado fáciles”. No hay duda, entonces, en que una Constitución, por su naturaleza y contenido, debe estar destinada a perdurar en el tiempo; y que si nuevas instituciones o mecanismos aparecen más convenientes para el funcionamiento del Estado o para asegurar a los habitantes mayores derechos y garantías, sea menester introducir modificaciones que el constituyente originario no pudo haber previsto.
Pero como afirma Loewenstein, en cualquiera de las hipótesis, también es indudable que toda reforma “es una intervención, una operación, en un organismo viviente, y debe ser solamente efectuada con gran cuidado y extrema reserva”; y que “reformas constitucionales emprendidas por razones oportunistas para facilitar la gestión política desvalorizan el sentimiento constitucional”. De allí que el proceso de reforma de nuestra Constitución Nacional regulado por el art. 30 prevé dos pasos: en primer término, una ley del Congreso votada con dos tercios de sus miembros declarando la necesidad de la enmienda y las cláusulas a modificar y a continuación, la reunión de una Convención Constituyente que lleve adelante esa tarea. Desde su sanción en 1853, nuestro texto ha sido objeto de reformas en 1860; 1866; 1898; 1949; 1957; 1972 y 1994, y precisamente en esta última ocasión merecen destacarse algunos aspectos que desnudan ciertas falencias que no debieron haberse producido en el seno de la Convención reformadora encargada de esa labor trascendental.
1°El art. 88 de la C.N.: El texto sancionado en 1853 establecía entre las causas de acefalia temporal la “ausencia de la Capital” del presidente y generando que el vicepresidente se hiciera cargo del Poder Ejecutivo hasta tanto cesara esa ausencia ¿Cuál fue la razón de esta cláusula? Es que los Padres Fundadores temían que si Urquiza resultaba electo presidente -tal como ocurriera- pudiera instalar la sede del gobierno nacional en el Palacio San José, en las proximidades de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, tal como lo había hecho siendo gobernador de esa provincia, acarreando los lógicos inconvenientes que tal situación generaba para la marcha del gobierno. Sin embargo, la doctrina constitucional y una vez superado ese gobierno, se inclinó por considerar que la norma debía entenderse como aplicable única y exclusivamente al caso en que el presidente se ausente del territorio nacional, ya que mientras permanezca dentro de sus límites no existe acefalía: ello es lo que ocurre a diario cuando el funcionario se desplaza de la Casa de Gobierno (CABA) a la residencia de Olivos (provincia de Buenos Aires) y viceversa, sin que deba declinar el cargo en el vicepresidente. No obstante ello, la Convención de 1994 pareció desconocer esta doctrina y no modificó el actual art. 88 que contempla esa situación; pero en cambio introdujo en el art. 99 el inc. 18 según el cual el presidente “Puede ausentarse del territorio de la Nación, con permiso del Congreso…”. Ese es el sentido en que debe interpretarse el dispositivo y de allí que, únicamente cuando el presidente debe ausentarse del territorio nacional para viajar al exterior, es menester requerir la autorización del Congreso; pero lo cierto es que a la Convención le bastaba incluir ese supuesto en el art. 88 (en lugar de “ausencia de la Capital”, “ausencia del territorio de la Nación) y no redactar una nueva norma que entrara en contradicción con la restante.
2° La intervención federal: El art. 6° de la C.N determina que la intervención a las provincias en los casos en que la misma norma lo faculta corresponde al “Gobierno federal”. Esta genérica expresión hace alusión a los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero no determina si la medida puede o debe ser tomada por todos ellos en conjunto o por alguno en particular. Montes de Oca descarta al Poder Judicial quien, como es natural, nunca procede de oficio y sólo puede estudiar los casos de intervención cuando sea requerido por parte interesada en un litigio en que se discutan derechos particulares o generales. Por tanto la cuestión se reduce a los dos restantes y de tal forma se inclina ´por el Poder Legislativo invocando en apoyo de esa postura las palabras del entonces senador Bartolomé Mitre al discutirse un proyecto de intervención a la provincia de San Juan, cuando sostuvo: “La facultad para intervenir, dada por la Constitución al gobierno federal de la Nación Argentina, o en otros términos, al poder supremo de la Nación, no es privativa de ninguno de los poderes aisladamente; pero es privativo del Congreso dictar la ley con arreglo a la cual se ha de ejercer. Una vez dada la ley, si se somete su ejercicio al poder ejecutivo, éste no obra por derecho propio, sino por una especie de delegación, que puede tener más o menos amplitud, ser más o menos discrecional”. Ella es también la postura de la Corte Suprema de Justicia en la causa “Cullen c. Llerena” al sostener que la intervención federal en las provincias, en todos los casos en que la Constitución la permite, es un acto político cuya verificación corresponde exclusivamente a los poderes políticos de la Nación; y así está reconocido en los numerosos precedentes al respecto, sin contestación ni oposición de ningún género: todos los casos de intervención a las provincias han sido resueltos y ejecutados por el poder político, esto es, por el Congreso y el Poder Ejecutivo, sin ninguna participación del Poder Judicial (Fallos 53:420) En la práctica y si bien en algunas ocasiones el Poder Ejecutivo ha decretado intervenciones a las provincias, lo cierto es que el criterio ha sido conferir esa potestad al Congreso.
Sin embargo, lo imperdonable fue el accionar de la Convención de 1994 que al igual que ocurriera en el caso anteriormente analizado, dejó el texto del art. 6° conforme a la redacción original de 1853, pero recogió la solución en dos nuevas cláusulas: en el art. 75 inc. 31 dispuso entre las atribuciones del Congreso que al mismo corresponde “Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo”; en tanto entre las facultades del Poder Ejecutivo enumeradas en el art. 99 introdujo el inc. 20 según el cual “Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento”. Ambas cláusula resultaron así innecesarias y contradictorias ante la posibilidad de una simple modificación del art. 6° incluyendo la solución sostenida por doctrina y jurisprudencia.
3° El artículo “extraviado”: Pero el colmo de los colmos ocurrió con el art. 77 2ª. parte de la C.N. Es que a la convención constituyente de 1994, se le había extraviado un artículo; pero afortunadamente, por obra y gracia del Poder Legislativo, luego apareció y ya forma parte de nuestra Ley Fundamental. Así de sencillo. Así de práctico. Así de inconstitucional. La historia se remonta a la ley 24.309, declarativa de la necesidad de la reforma, la que en su art. 5° dispuso que la Convención constituyente podría tratar, en sesiones diferentes, el contenido de la propuesta de enmienda en ella incluida, pero imponiendo que los temas indicados en el art. 2° de la misma ley, deberían ser votados conjuntamente, entendiéndose que la votación afirmativa importaría la incorporación constitucional de la totalidad de aquellos, en tanto que la negativa significaría el rechazo en conjunto de tales normas y la subsistencia de los textos hasta entonces vigentes. Precisamente, entre las cláusulas incluidas en aquel dispositivo, se encontraba la que proponía como agregado al art. 68, que los proyectos de leyes que modificaran el régimen electoral y de partidos políticos, deberían ser aprobados por la mayoría absoluta del total de los miembros de cada una de las cámaras, lo que fuera votado favorablemente en la sesión del 1° de agosto de 1994.
Sin embargo, al tiempo de ordenarse el texto que finalmente se sancionó y juró, y publicado en el Boletín Oficial del 23 de agosto de 1994, se omitió incluir el citado artículo. La cuestión originó un debate doctrinario pero la solución pretendió ser zanjada por el Congreso mediante la sanción de la ley 24.430, cuyo art. 1° dispuso ordenar la publicación de la Constitución Nacional con las reformas de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994; en tanto que el art. 2° estableció que el texto constitucional transcripto incluye “todas las disposiciones constitucionales sancionadas por la Convención Nacional Constituyente reunida en las ciudades de Santa Fe y Paraná en el año 1994”, comprendiendo como art. 77 2ª. parte, la aprobada en la sesión del 1° de agosto de 1994 que expresa: “Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras”. Las normas transcriptas resultan francamente inconstitucionales -como también lo fue el art. 5° de la ley 24.309- al haber invadido el Poder Legislativo el ámbito propio y reservado del poder constituyente. Este mecanismo ya había sido violentado por el citado art. 5° de la ley 24.309, al imponer a la convención constituyente la obligatoriedad de sancionar en un solo “paquete” la totalidad de las cláusulas contenidas en el art. 2° de dicha normativa -el denominado Núcleo de coincidencias básicas- cercenando la soberanía de aquella para disponer cuáles enmiendas aprobar y cuáles no.
Y una vez más, el Congreso, a través del art. 2° de la ley 24.430, vuelve a invadir la zona de reserva que en la materia le adjudica la Constitución Nacional en su art. 30. Es evidente que si la convención aprobó el agregado al art. 77, pero el mismo no fue incluido en el texto definitivo sancionado y jurado por el cuerpo y publicado oficialmente, tal cláusula no integra la Constitución Nacional vigente. Ninguno de los poderes constituidos puede arrogarse esa facultad, la que sólo compete a una nueva convención constituyente. A nadie puede escapar lo poco razonable que, desde todo punto de vista, resulta poner en marcha tan complicado como costoso mecanismo con el sólo fin de lograr incluir un único artículo y a pocos meses de haber tenido lugar la reunión del cuerpo constituyente. Pero ello de manera alguna invalida la única solución que el sistema creado por el art. 30 de la Constitución Nacional estableciera para tales hipótesis.
Por ello, al cumplirse el pasado mes de agosto 31 años de la reforma constitucional de 1994 resulta oportuno analizar estas cuestiones que, junto a otras acerca de las cuales ya he emitido opinión, sería necesario fueran resueltas en una futura enmienda de nuestra Ley Fundamental.