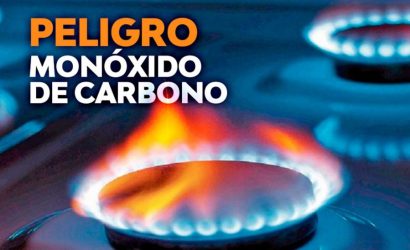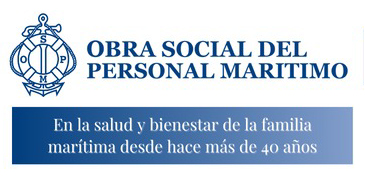Un reciente fallo judicial ha rechazado el amparo deducido por el abogado Andrés Gil Domínguez y una ONG pretendiendo se declarara la inconstitucionalidad del acto del Poder Ejecutivo mediante el cual se postulara a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia nacional por no haberse tenido en cuenta la inclusión de una mujer en la propuesta violando así la garantía de la diversidad de género.
1° Ante todo una reflexión en torno a la utilización del término “género” en lugar de “sexo” y que entendible en el uso popular, no se justifica a nivel legislativo por parte de quienes tienen la obligación de elaborar las leyes. En efecto: como explica la Real Academia Española, el género es una propiedad de los nombres y de los pronombres que tiene carácter inherente y produce efectos en la concordancia con los determinantes, los adjetivos, pero que no guarda necesariamente relación con el sexo. Por tanto, las personas no tenemos “género” sino “sexo” y de tal forma, por ej., la expresión “violencia de género” es incorrecta porque la violencia la ejercen las personas y no las palabras debiendo denominársela “violencia sexual” o “violencia doméstica”. Siendo así la ley debió ser precisa y referirse a la “paridad de sexo” pero nunca “de género”.
2° El art. 16 de la C.N. consagra el principio de igualdad que al decir de la Corte en el caso “Valdez Cora” es la igualdad de tratamiento en igualdad de circunstancias, eliminando excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se acuerde a otros en las mismas circunstancias, mediante distinciones arbitrarias, injustas u hostiles contra determinadas personas o categorías de personas; pero ello no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes con tal que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o de grupos de personas (Fallos 182:355) En consonancia con este principio, la reforma de 1994 ha incorporado varias cláusulas al respecto; y así el art. 37 dispone que “La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”, lo que es reiterado en el art. 75 inc. 23. Por su parte los tratados internacionales reconocen similares dispositivos al establecer que todas las personas son iguales ante la ley sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna y tienen derecho a tomar parte en el gobierno participando en elecciones populares votando y siendo elegidos (D.A.D.D.H arts. 2 y 20; D.U.D.H arts. 2, 7 y 21; C.A.D.H arts. 23 y 24; P.I.D.C.P arts. 3, 25 y 26 y C.E.F.D.M art.7).
Y la misma norma menciona que todos los habitantes “son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad” , debiendo acotarse que en lo referido al ingreso a cargos públicos electivos, la Ley Fundamental lo condiciona -exclusivamente- a la comprobación de recaudos objetivos, tales como la nacionalidad o la edad, entre otros ( art. 48 para diputados; art.55 para senadores; art.89 para presidente y vicepresidente y art.111 para miembros de la Corte Suprema de Justicia). Pero ello no implica que además de tales específicos requisitos no deba exigirse igualmente la mentada idoneidad, es decir, la aptitud o capacidad para el desempeño de un cargo. De tal forma y de acuerdo a las normas citadas, no existe en todo el orden jurídico nacional cláusula alguna que dificulte o impida el acceso de las mujeres al desempeño de cargos electivos populares precisamente por estar asegurado el principio de igualdad jurídica, la cual supone la inexistencia de discriminaciones irracionales entre hombres y mujeres o en todo caso y de haberlas, la remoción de las mismas a través de acciones positivas estatales.
3° No obstante ello, y tal como lo señaláramos en otra ocasión, la ley 24.012 y decretos 1.246/00 y 451/05, agregaron el art. 60 bis al Código Electoral Nacional disponiendo que las listas de senadores y diputados nacionales así como de parlamentarios del Mercosur deberían contener un mínimo de candidatas mujeres del 30% con posibilidades de ser electas, en proporción de una mujer cada dos varones; en tanto que para senadores nacionales las listas por jurisdicción deberían contener 2 candidatos de distinto sexo. Finalmente, la ley 27.412 elevó ese porcentaje en partes iguales entre hombres y mujeres, al disponer que de tal forma las listas deberían “integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente”.
Desde el punto de vista del elector, al momento de votar, poco le importa el sexo del candidato sino su idoneidad para el desempeño de la función, no pudiendo conformarse con el hecho que el mismo -hombre o mujer- solo sepa escuchar, articular y brindar soluciones. Pero lo más contradictorio con el principio de igualdad es precisamente poner un techo, antes del 30% y ahora del 50%, coartando así la posibilidad para que mujeres idóneas puedan acceder a un cargo por haberse completado el cupo. ¿Por qué el techo del 30% era discriminatorio y no lo es el del 50%?
¿Por qué un 50% y no un porcentaje mayor o menor? ¿Se parte del hecho de pensar que solo la mitad de las mujeres de un partido son idóneas para ocupar cargos legislativos? ¿Y si el 80% fueran idóneas quién determina cuáles conformarán las listas? ¿Todos los partidos políticos y alianzas cuentan con la cantidad suficiente de mujeres idóneas para alcanzar el cupo en una elección legislativa o para suplirlas se recurrirá, como ocurre con frecuencia, a familiares femeninas de candidatos hombres? ¿Y qué impediría que otros sectores de la sociedad pretendieran igualmente un cupo en cuerpos legislativos? Recuerdo que en cercanas elecciones pasadas, algunas mujeres prestaron sus nombres para cubrir el cupo y luego sin sonrojarse revelaron que su presencia era “testimonial” y renunciaron sin siquiera asumir, dejando el cargo en manos de hombres.
4° De allí que el fallo al que hiciéramos referencia al inicio de esta nota desestimó el amparo deducido peticionando la inconstitucionalidad del decreto que postulara a dos hombres para cubrir sendas vacantes en la Corte Suprema de Justicia nacional por resultar violatorio a la garantía de paridad de sexos. Es que, a diferencia de lo analizado respecto a cargos legislativos donde tal paridad está contemplada, ello no ocurre en el ámbito del Poder Judicial. De allí que se sostuvo que “la cuestión resulta ajena a la esencia de la jurisdicción que el Poder Judicial se encuentra facultado a ejercer, que es la de resolver colisiones efectivas de derechos, y no emitir opinión en abstracto acerca de la validez de actos llevados a cabo por otros Poderes del Estado… encaminada a ordenarle cómo obrar y decidir, o no, en una determinada materia en lo que pueda corresponder a aquéllos en lo pertinente de competencia propia, de acuerdo al principio republicano de división de poderes, siendo en base a aquél cuándo, cómo y dónde, es decir, en qué ámbito específico de actuación, deben operar los resortes de participación y/o control de los actores políticos que integran los órganos del Poder del Estado”. En definitiva, se trata de una cuestión no judiciable adoptada por el Poder Ejecutivo en el marco de sus atribuciones constitucionales y no sujeta al control del Poder Judicial quien, de así no hacerlo, violaría la división de funciones del citado poder.
Se sostuvo al respecto que “Las propuestas para la designación de quienes integran la Magistratura son actos preparatorios o de administración que conformarán, junto con la actividad desplegada en la órbita del Senado, una sola voluntad que será manifestada en el Decreto de designación de los jueces en los términos del artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, una vez que se cumplimente todo el procedimiento establecido en aquélla. Las propuestas, como actos preparatorios, son en sí actividad de carácter interno de la Administración, sin incidencia en la esfera de derechos e intereses de los particulares y, por lo tanto, ajenos al control judicial”. Y concluyó sosteniendo que “Expedirse sobre la propuesta de los dos candidatos para cubrir las vacantes del Máximo Tribunal formulada por el Poder Ejecutivo Nacional sin el marco de una adecuada causa que habilite el control judicial importaría avanzar en torno a una cuestión privativa de otro Poder del Estado, en un evidente exceso de la función jurisdiccional”,
En la actualidad, son millones de mujeres quienes en el mundo ocupan cargos relevantes, tales como jefes de Estado; ministros; legisladores y magistrados judiciales; profesores universitarios; científicos e investigadores; profesionales de todas las áreas; CEO y empresarios; etc. Todas ellas no alcanzaron sus cargos por cupo o paridad alguna sino por su idoneidad. En el Congreso Nacional, legislaturas locales y concejos deliberantes, así como en el ámbito del Poder Judicial, muchas de las mujeres que los integran tampoco debieron recurrir a cupos o paridades de sexo sino que encabezaron listas o accedieron a sus cargos por su idoneidad.
Creemos que contrariamente a lo que se propugna, tanto la ley de cupos como la de paridad de sexos representan un menoscabo para las mujeres que desean participar en política y una patente discriminación que supone que solo pueden acceder a los cargos públicos merced al cupo y no por su idoneidad y cualidades personales y técnicas, siendo que la igualdad entre todos los habitantes es un principio que no requiere techos o topes que la mujer no necesita para su pleno desarrollo en cualquier ámbito de la sociedad.