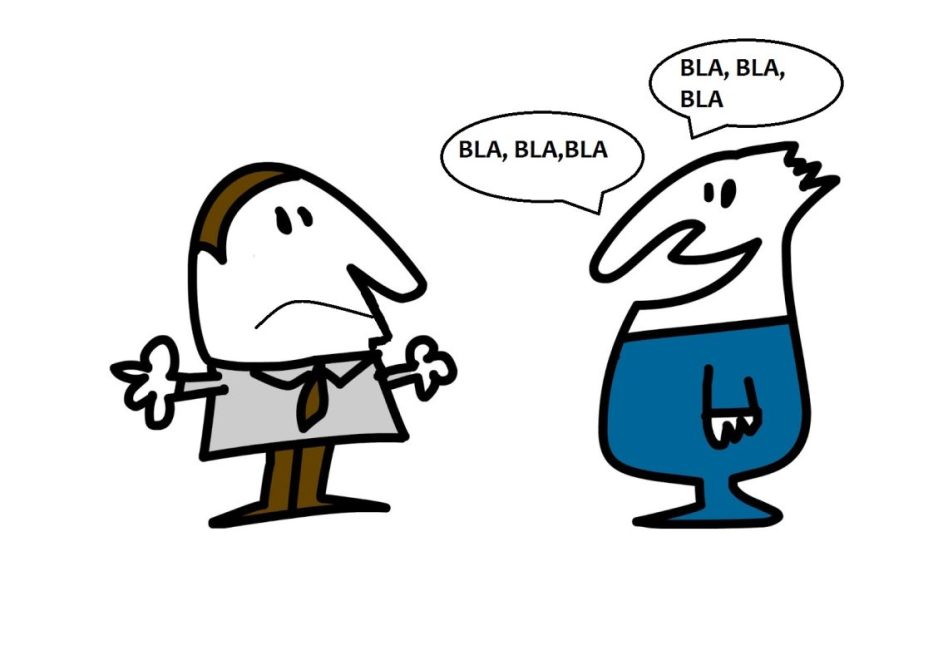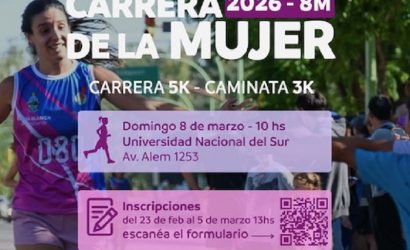“La ignorancia es un rocín que hace tropezar a cada paso a quien lo monta, y pone en ridículo a quien le conduce” (Cervantes)
Una de las características de la política vernácula es la facilidad para desplazarse -garrocha mediante- de casta en casta y sin sonrojarse, pasando de la noche a la mañana a militar en espacios que son las antípodas de aquellos en los que surgieron, y tildando de casta solamente a los que siguieron firmes en sus convicciones políticas pero pretendiendo que los electores crean que ellos no integran ya esas castas. Una prueba elocuente de ello son los casos de los dos mayores exponentes de la casta: Guillermo Francos y Daniel Scioli: el primero acompañando todos los gobiernos legítimos y usurpadores entre 1970 y 2023, en tanto el restante también ocupó cargos políticos entre 1997 y 2023, y hoy ambos son flamantes exponentes de la casta en LLA. Ello sin mencionar a la casta Menem, entronizada a través de 3 hijos de Eduardo y un primo en los primeros planos de las decisiones.
Para entender esto solo basta con formularse esta pregunta: ¿sabe usted qué tienen en común Horacio Rodríguez Larreta; Cristian Ritondo; Diego Santilli y Patricia Bullrrich? Que todos ellos comenzaron sus carreras políticas en el peronismo. La más antigua es Bullrrich quien ya en 1973 comenzó a militar en Montoneros bajo el mando de su cuñado Roberto Galimberti merced a quien conoció a su futuro esposo, Marcelo “Pancho” Langieri, miembro de la Columna Norte de esa agrupación. Al llegar el golpe militar de 1976 debió exiliarse y con el retorno de la democracia continuó su militancia en un brazo revolucionario a órdenes de Vicente Saadi y luego se incorporó a la renovación peronista con Antonio Cafiero. Finalmente, en 1993 fue electa diputada por el menemismo y posteriormente colaboró en el gobierno bonaerense de Eduardo Duhalde.
Otro viejo militante del P.J es Cristian Ritondo quien comenzó su carrera política en 1987 militando en distintos cargos hasta que entre 1994 y 1997 fue jefe de asesores en la Cámara de Diputados; en 1998 asumió como director del INAP y posteriormente se desempeñó como jefe de gabinete del Ministerio del Interior. En 2002 Eduardo Duhalde lo designó subsecretario de seguridad y entre 2003 y 2007 fue diputado nacional por la ciudad de Bs.As. siempre dentro del PJ.
También Rodríguez Larreta se inició en el P.J en 1993 desempeñándose en el Ministerio de Economía bajo la conducción de Domingo Cavallo, hasta que en 1995 fue designado gerente de ANSES, en tanto que en 1998 fue Secretario de Desarrollo Social en la gestión de Ramón “Palito” Ortega, para quien fuera su jefe de campaña junto a Sergio Massa cuando se postulara como vicepresidente en 1999, interviniendo igualmente en la campaña como gobernador de Eduardo Duhalde. En ese año, fue designado como interventor en representación del P.J en el PAMI, mientras que en el 2000 fue presidente del IPS de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, en 2001 accedió a la titularidad de la DGI, cargo en el que fue confirmado, primero por Adolfo Rodríguez Saa y luego por Eduardo Duhalde hasta 2022.
Por su parte Diego Santilli igualmente se inició en el P.J como diputado por la ciudad de Buenos Aires en 1999 mientras que en el 2000 fue designado vicepresidente del IPS en la provincia de Bs. As. durante el gobierno de Ruckauf, para volver como diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en 2003 y posteriormente en el Banco de ese distrito. En cuanto a Federico Sturzenegger el mismo se inició en la política en el menemismo, ocupando un cargo jerárquico en YPF entre 1995 y 1998, en tanto en 2001 fue designado en el Ministerio de Economía durante el gobierno de de la Rúa.
¿Y dónde recalaron luego todos ellos? Junto a Macri (PRO y Cambiemos) hasta que una vez más, algunos pasaron a engrosar las filas de LLA, como los “leales macristas” Sturzenegger y Luis Caputo (autor del consejo respecto al dólar: “Comprá, no te la pierdas campeón” y que fuera seguido por gran parte de la población), a quienes durante esa gestión ni se les conocía la voz y hoy son verdaderos lenguaraces, incluso opinando en materias en las que carecen de toda expertise.
1° Prueba de lo que afirmamos son los recientes dichos del Gran Portador de la Motosierra. Federico Sturzenegger, economista de profesión y sin que se conozcan sus lauros en torno a cuestiones como la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Este funcionario sostuvo que “el sistema judicial es el último refugio de la casta”, por lo cual “Vamos a avanzar siguiendo los métodos de la Revolución Francesa” aunque sin formular precisiones al respecto. Agregó, refiriéndose a las medidas cautelares, que “La justicia te puede parar cualquier cosa” por lo cual “si tenemos en el Congreso mayor representación parlamentaria, vamos a hacer cosas por ley para restringir a los jueces. Espero que la justicia haga un click”. Estas poco felices expresiones y que revelan una ignorancia supina en torno al sistema republicano, la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, trajeron a mi memoria los razonamientos del entonces presidente de facto Eduardo Duhalde quien frente a un trascendente fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitaba amparos contra el “corralito” llegó a decir que “Hay jueces que están jodiendo al gobierno en su propósito de salir de esta aguda crisis”. O también, cuando demostrando su profundo conocimiento jurídico dijo: “La acción de estos magistrados es irregular. Han decidido que ante la sola presentación, con un recurso de amparo, de un día para el otro, van y sacan la plata”; en tanto que sobre el mismo tema “Mingo” Cavallo instruía a las autoridades bancarias a no acatar las resoluciones de los Tribunales en materia económica. Frente a tales patéticas declaraciones, huelgan los comentarios.
2° La primera característica del Poder Judicial “es la de servir de árbitro. Para que tenga lugar la actuación de los tribunales, es indispensable que haya litigio. Para que haya juez, es necesaria la existencia de un proceso. En tanto que una ley no dé lugar a una demanda, el poder judicial no tiene ocasión de ocuparse de ella” (Tocqueville). De allí que, a diferencia de los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo cuyos mandatos son objeto de periódicas renovaciones, los miembros del Poder Judicial son inamovibles en sus cargos mientras mantengan buena conducta y previa remoción mediante juicio político cuando así no ocurra. Es que de los tres poderes, el Judicial “será siempre el menos peligroso para los derechos políticos de la Constitución, porque su situación le permitirá estorbarlos o perjudicarlos, en menor grado que los otros poderes. El Ejecutivo no sólo dispensa los honores sino que posee la fuerza militar de la comunidad. El legislativo no sólo dispone de la bolsa, sino que dicta las reglas que han de regular los derechos y los deberes de todos los ciudadanos. El judicial, en cambio, no influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro; no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad y no puede tomar ninguna resolución activa” (Hamilton). Por ello es que sabiamente afirmaba Montesquieu que “todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos entre particulares”.
3° El art. 31 de la Constitución Nacional consagra el principio de supremacía constitucional según el cual por encima de ella no existe ninguna otra norma y por ende, todas las que se encuentran por debajo deben adecuarse a la misma. Y que si ello no es así, toda vez que una ley del Congreso o un decreto del Poder Ejecutivo violen esa supremacía, corresponde al Poder Judicial declarar la inconstitucionalidad de tales normas. Es decir, que frente a un conflicto normativo cabe a cualquier juez ejercer el denominado control de constitucionalidad a fin de restablecer el señalado principio, lo cual reconoce su origen en los EE.UU en 1803 a través del voto del juez de la Corte Suprema de ese país, John Marshall, en el célebre caso “Marbury c. Madison”. Allí se dijo que “Hay sólo dos alternativas demasiado claras para ser discutidas: o la Constitución controla cualquier ley contraria a aquélla, o la Legislatura puede alterar la Constitución mediante una ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos medios: o la Constitución es la ley suprema, inalterable por medios ordinarios; o se encuentra al mismo nivel que las leyes y de tal modo, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al Congreso le plazca”. Por tanto, “cuando una ley está en conflicto con la Constitución y ambas son aplicables a un caso…la Corte debe determinar cuál de las normas en conflicto gobierna el caso. Esto constituye la esencia misma del deber de administrar justicia. Luego, si los tribunales deben tener en cuenta la Constitución y ella es superior a cualquier ley ordinaria, es la Constitución y no la ley la que debe regir el caso al cual ambas normas se refieren”. En nuestro país, este principio fue igualmente adoptado por la Corte Suprema de Justicia nacional en 1887 a partir del caso “Sojo”.
Ello no significa que el Poder Judicial, cuando ejerciendo el control de constitucionalidad que la Ley Fundamental le confiere, declara inconstitucional una ley del Congreso o un decreto del Poder Ejecutivo asuma un rol superior al de dichos dos poderes, sino que como afirma Hamilton cabe considerar “que los tribunales habían sido concebidos como un cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura, con la finalidad -entre otras- de mantener a ésta dentro de los límites asignados, dado que la interpretación de las leyes es propia de los órganos jurisdiccionales. A los jueces incumbe, entonces, determinar el significado tanto de la Constitución como de cualquier norma emanada del Legislativo”. Y agrega que “Esta conclusión no supone de ningún modo la superioridad del poder judicial sobre el legislativo. Sólo significa que el poder del pueblo es superior a ambos y que donde la voluntad de la legislatura, declarada en sus leyes, se halla en oposición con la del pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deberán gobernarse por la última de preferencia a las primeras”.
4° Descripto así el problema y su solución dentro del marco constitucional, surge de inmediato otro interrogante: ¿qué hacer cuando los mismos poderes generadores de la norma o acto declarado inconstitucional en un caso concreto no acatan la decisión judicial? En cualquier país respetuoso del orden jurídico y en el cual sus instituciones funcionan, la respuesta es clara: apelar el fallo -cuando proviene de tribunales inferiores ya que ello es imposible ante un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia- o acatar la decisión judicial. Sin embargo, nos va como nos va, precisamente por -entre otros males- no proceder así, tal como lo pretende este gobierno en la persona de Sturzenegger, quien en su supina ignorancia desconoce que “La Corte Suprema de Justicia es el Tribunal en último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción como perteneciente al Poder Judicial. Sus decisiones son finales. Ningún tribunal las puede revocar. Representa en la esfera de sus atribuciones, la soberanía nacional y es tan independiente en su ejercicio como el Congreso en su potestad de legislar, y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones. De sus fallos no hay recurso alguno (Fallos 12: 149).
En los EE.UU el presidente norteamericano George Washington al poner en posesión de su cargo a John Jay, primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese país, decía: “Me da especial placer dirigirme a Vos como la cabeza de ese gran departamento, que debe ser considerado la llave de nuestro edificio político”. En la Argentina de la anomia, por el contrario, un funcionario anuncia que siguiendo los postulados de la Revolución Francesa van “a hacer cosas por ley para restringir a los jueces” porque “el sistema judicial es el último refugio de la casta”. Se desconoce qué “cosas” piensan hacer y cómo actuarán para “restringir a los jueces” violando la separación e independencia del Poder Judicial, pero todo augura una fuerte embestida contra ese poder como ya lo hiciera el pero-kirchnerismo. En su ignorancia supina no alcanzan a comprender el rol, no de una “casta” sino de uno de los 3 poderes del Estado y que como viéramos, tiene delegada por la Constitución Nacional nada menos que el poder de dejar sin efecto una ley del Poder Legislativo o un decreto del Poder Ejecutivo, ya que si de “castas” se habla esos son sus refugios preferidos donde diariamente nos muestran sus escándalos y “patéticas miserabilidades”.