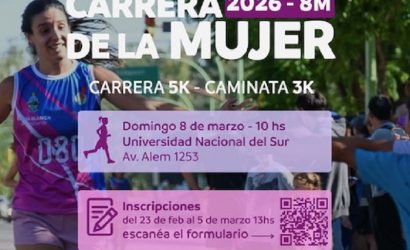Un reciente decreto del Poder Ejecutivo y, como consecuencia del mismo, un proyecto para remover al jefe de gabinete, no han hecho más que confirmar que el presidente carece de una eficiente asesoría letrada y que, tanto en estos casos como en otros anteriores, el desconocimiento del texto constitucional así como de las instituciones que lo conforman, evidencian precisamente una orfandad jurídica que no cabe concebir en la esfera del Poder Ejecutivo. Los dos supuestos que analizaremos demostrarán la supina ignorancia en torno a estas cuestiones.
1° El origen del problema: El procedimiento para la formación de las leyes según la Constitución Nacional requiere la intervención de ambas cámaras del Congreso así como del presidente (art.77) Si un proyecto es aprobado por las dos cámaras queda sancionado y pasa al Poder Ejecutivo quien puede igualmente aprobarlo con lo cual el mismo es promulgado como ley y publicado en el Boletín Oficial, siendo desde entonces obligatorio para todos los habitantes (art. 78) Pero el presidente puede igualmente rechazar el proyecto sancionado con lo cual el mismo vuelve a las cámaras para que insistan y si estas no logran dos tercios de votos a tal fin, el mismo queda vetado y no puede volver a tratarse en las sesiones ordinarias de ese año, Pero si por el contrario ambas cámaras obtienen dos tercios de votos para insistir, el presidente está obligado a promulgarlo tal como lo sancionaran las cámaras (art. 83) Y bien: la relación del presidente con el Congreso ha sido, desde el mismo instante del comienzo de su gestión de inusitado enfrentamiento; de allí que frente al permanente veto del presidente a los proyectos de ley sancionados por ambas cámaras, estas lograron revertir dichos vetos al obtener holgadamente los dos tercios requeridos a cada una de ellas para insistir en tales proyectos, cumplido lo cual obligaron al P.E a promulgarlos y publicarlos como leyes obligatorias tal como lo exige el art. 83 al disponer que “Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Pues bien; entre esos proyectos vetados por el P.E y que las cámaras revirtieran con su insistencia, se encuentra la ley 27.793 que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, pudiendo prorrogarse por un año más. De allí que como correspondía constitucionalmente, el P.E mediante Decreto 681/25 dispuso en el art. 1° “Promúlgase la ley N° 27.793”. Sin embargo, en forma por demás anómala en el art. 2° suspendió su entrada en vigencia al exigir “Comuníquese al H.Congreso de la Nación, en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley que por el presente acto se promulga”.
2° Es evidente que dentro del esquema constitucional, el presidente participa en el proceso de la formación de las leyes -como lo anticipáramos- presentando proyectos; promulgándolos y publicándolos para su entrada en vigencia y también pudiendo vetar tales proyectos. Pero ninguna cláusula de la Ley Fundamental lo faculta para apartarse de su función de promulgar y poner en vigencia una ley aprobada por ambas cámaras y revirtiendo con la mayoría exigida el veto opuesto a la misma. Su tarea se limitó a promulgar y publicar la ley 27.793 la cual ya entró en vigencia sin que pueda el P.E suspender la misma al no encontrarse facultado para ello en ninguna de las atribuciones que le confiere la Constitución nacional en los arts. 77 a 84; 99 y cc.
Y por otra parte, pretender que a posteriori de la entrada en vigencia de una ley deba el Congreso informar cuáles serán las partidas del presupuesto afectadas a esa normativa, no se compadece con el fundamento del art. 5° de la ley 24.629 que establece que: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”. Y decimos que la ley que se pretende suspender no puede ser alcanzada por esta norma toda vez que ella parte de la base de la existencia de un presupuesto nacional aprobado por el Congreso, lo cual no ha tenido lugar en los periodos anteriores de esta gestión que ha decidido prorrogar el existente al inicio de la misma. Pero además, esta exigencia no se ha cumplido con varias leyes hoy vigentes como la de implementación del Régimen Penal Juvenil que no especifica la fuente de los recursos a invertir por lo que se instruye al jefe de gabinete para que reasigne las partidas que correspondan. Por todo ello, cabe concluir en que la ley 27.793 promulgada y publicada en el B.O se encuentra plenamente vigente y sin que el P.E tenga facultad para suspenderla con base en la citada ley 24.629 que no resulta aplicable en este caso.
3° El Jefe de gabinete no tiene responsabilidad política: Como el Decreto 681/25 aparece firmado no solo por el presidente sino igualmente por el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Iván Lugones, algunos trasnochados de la oposición están promoviendo una moción de censura al jefe de gabinete así como su remoción del cargo por no posibilitar la entrada en vigencia de la ley debido a la suspensión decretada en esa norma. Estas consecuencias emergen del art. 101 de la C.N introducido por la reforma de 1994 según el cual el Jefe de gabinete “puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.
Creo no equivocarme al sostener que la institución más inútil e ineficaz que contempla nuestra Constitución Nacional sea la del jefe de gabinete de ministros, que de por sí de escasa relevancia institucional vio agigantarse su nula significación durante los últimos gobiernos. En la sesión del 27 de julio de 1994 decía el convencional Paixao que se proponía “incorporar al Poder Ejecutivo una figura que, desagregando las tradicionales facultades que hoy están estructuradas en cabeza del presidente de la Nación, dé al órgano ejecutivo del gobierno nacional mayor dinamismo, mayor elasticidad para enfrentar problemas de crisis…Estamos proponiendo una figura que, dentro del régimen presidencialista, va a significar una atenuación de las facultades del presidente; estamos incorporando un órgano afectado específicamente a la tarea de administración activa, a la generalidad de la tarea de administración activa”.
Sin embargo, que esta nueva institución estaba destinada al fracaso no fue un enfoque político partidista sino la realidad de nuestro sistema presidencialista y sus profundas diferencias con el sistema parlamentario. En efecto; en este último existe un desdoblamiento de la función ejecutiva entre un jefe de Estado y un jefe de Gobierno. El primero se encuentra en manos de un rey o de un presidente; en tanto el segundo se confía a un Primer Ministro que integra el Parlamento y que habitualmente este cuerpo propone al jefe de la bancada mayoritaria de la Cámara baja, si bien su formal nombramiento reposa en manos del monarca. El Primer Ministro, una vez en funciones, propone a los restantes ministros que igualmente son designados por el rey o presidente y junto con ellos integra el gabinete o gobierno por él presidido. Mientras el jefe de Estado es políticamente irresponsable -“el rey no se equivoca” según reza el tradicional principio- el gabinete requiere contar con el voto de confianza del Parlamento para poder continuar su gestión, pudiendo sus miembros ser interpelados por este cuerpo; en caso de no recibir dicho voto o siendo objeto de un voto de censura por parte del Parlamento, el gabinete debe renunciar, total o parcialmente, procediéndose a su reorganización y sin que se vea afectada la figura del jefe de Estado, quien a su vez, y desde el punto de vista formal, puede disolver el Parlamento.
Por el contrario, el sistema presidencialista -como el nuestro- pone a cargo del Poder Ejecutivo a un presidente elegido por el pueblo en forma directa o indirecta, y que reúne en su persona las jefaturas de Estado y de Gobierno, o como expresa la Constitución Nacional “El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de ‘Presidente de la Nación Argentina” (art. 87). Por su extracción popular, el presidente cuyo mandato se renueva periódicamente, no necesita del voto de confianza del Congreso y, consecuentemente, no puede ser interpelado y carece de responsabilidad política, siendo sólo removible por vía del juicio político que debe realizar el Congreso y por las causales expresamente previstas en la Constitución, esto es, mal desempeño; delitos atinentes al cargo o delitos comunes. A su turno, tampoco el presidente tiene atribuciones para disolver el Congreso, tratándose de un régimen de clara separación de poderes, sin perjuicio de las competencias comunes que con fines de colaboración o contralor, les asigna la Ley Fundamental.
Precisamente por esta fuerte concentración de poder en cabeza del presidente es que resultaba previsible que esta nueva figura no estaría en condiciones de ejercer función relevante alguna, particularmente la de recortar las atribuciones administrativas conferidas al titular del Ejecutivo por el art. 99 de la Constitución, lo que revela meridianamente el art. 100 que establece las atribuciones del jefe de gabinete de ministros. Por tanto, la atenuación del sistema presidencialista que se pretendió no ha variado el rígido esquema de separación de funciones ni ha menguado la concentración de funciones que caracterizan a dicho régimen. Además, cabe tener presente otras cláusulas de nuestro sistema presidencialista que, como dijéramos, atribuye a un solo ciudadano el Poder Ejecutivo (el que no integran ni el vicepresidente ni los ministros) como ser la facultad de nombrar y remover por sí mismo al Jefe de gabinete y a todos los ministros (art. 99 inc. 7°); o la atribución de las cámaras del Congreso para enjuiciar al jefe de gabinete por las causales de mal desempeño; delitos inherentes al cargo o delitos comunes (arts. 53, 59 y 60); e igualmente hacer concurrir a las salas de ambas cámara al Jefe de gabinete y a sus ministros para recibir las explicaciones e informes que estimen correspondiente” (arts. 71 y 101); sin perjuicio que también es obligación del jefe de gabinete “concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del Gobierno” (art.101).
Luego del precedente análisis en torno al plexo constitucional que regula la figura del Jefe de gabinete, es preciso concluir en que no se advierte el sentido de la cláusula del art. 101 cuando alude a los procedimientos de “censura” y “remoción”, los cuales como anticipáramos son propios de un sistema parlamentario donde el primer ministro al ser políticamente responsable ante las cámaras puede ser objeto de esas medidas. Pero evidentemente, los constituyentes de 1994 en su afán de limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo lo que no lograran, confundieron los sistemas presidencialistas con los parlamentarios al punto de sostenerse en el art. 100 C.N que “Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación” le corresponden las atribuciones que a continuación se enumeran.
Si en el sistema presidencialista el titular del Poder Ejecutivo y sus ministros sólo pueden ser enjuiciados por mala conducta, delitos cometidos en ejercicio del cargo o ilícitos comunes, no se advierte cómo el jefe de gabinete puede ser interpelado y sujeto a voto de censura y eventual remoción, procedimientos sólo aplicables en los regímenes parlamentarios a quienes tienen responsabilidad política por sus actos y decisiones, situación que no rige en nuestro sistema presidencialista.