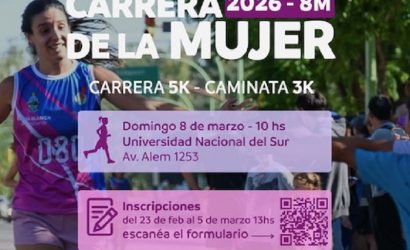“Estoy en desacuerdo con tus ideas, pero daría gustoso mi vida para defender tu derecho a expresarlas”. (Voltaire)
Pocos días atrás tomó estado público un fallo que, contrariando la prohibición de la censura previa que consagra el art. 14 de la Constitución Nacional, hizo lugar a una insólita pretensión de la hermana del presidente, Karina Milei, desconociendo no solo ese texto sino igualmente la doctrina nacional en la materia así como la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y que por tales motivos, amerita un análisis de lo resuelto por el órgano jurisdiccional interviniente.
1° El caso tramita por expte. N° 13.408, caratulado:“Milei, Karina Elisabeth s/ medidas cautelares” en el juzgado civil y comercial federal de CABA a cargo del juez Patricio Maraniello quien procedió a dictar una medida cautelar disponiendo: “Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025 -como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. Tal como se desprende del fallo en comento, el juez dispuso la no difusión por ningún medio de las grabaciones de los dichos que pudiera haber vertido Karina Milei en la Casa de Gobierno lo cual representa la expresa violación de la garantía de censura previa asegurada por el art. 14 de la Constitución Nacional, tornando así inválido dicho pronunciamiento.
2° Desde el punto de vista normativo, el citado art. 14 de la C.N. reconoce a todos los habitantes el derecho “de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”; en tanto el art. 32 dispone que “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. Igualmente cabe tener presente que la reforma constitucional de 1994 modificando el inc. 22 del art. 75 dispuso que los tratados de derechos humanos “tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la Primera Parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”. De esta manera, esos tratados internacionales, no forman parte del texto constitucional pero se encuentran en un plano de similar jerarquía, conformando el denominado bloque de constitucionalidad; y de allí que la misma cláusula, poniendo fin al debate en torno a la prelación de las leyes nacionales y los tratados, dispuso que “…Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes…”. Precisamente, el denominado Pacto de San José de Costa Rica -uno de los instrumentos incorporados al texto constitucional- establece en su art. 13.1 que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o cualquier otro procedimiento de su elección”. A su turno el art. 13.2 dispone que “El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley”; y finalmente el art. 13.3 sentencia que “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
3° Como se desprende con claridad meridiana de los textos citados, la libertad de prensa no puede estar sujeta a censura previa, esto es, a que con anterioridad a su difusión se prohíba su publicación sino que, por el contrario, si una vez publicada perjudica o afecta derechos de terceros, sus autores puedan ser enjuiciados por sus dichos tanto civil como penalmente. Y en ese sentido la doctrina nacional es unánime al proclamar la inviabilidad de la censura previa en esta materia.
Afirma Bidart Campos, que si bien el derecho a la libre difusión de ideas es relativo, la garantía que lo protege en cuanto impide la previa censura reviste carácter absoluto, en el sentido que los tribunales no pueden intervenir prohibitivamente en forma anticipada ya que de lo contrario, se estaría admitiendo que siempre cabría esa potestad de revisión para controlar toda publicación y en base a ella, resolver qué es lo que se autoriza o no. Ello no significa que la libertad de expresión revista carácter absoluto, pues al igual que el resto de los derechos, es relativo; pero admitido ello, presenta no obstante una característica que sí es absoluta cual es la prohibición total de la censura previa. Por su parte Sánchez Viamonte comentando el art. 14 sostiene que la norma no solo protege la libertad de prensa sino que le agrega una precaución especial cual es la prohibición de la censura previa ya que “no le basta a la Constitución reconocer este derecho como los demás y protegerlo con la disposición general del art. 28 que prohíbe a las leyes alterar los derechos cuyo ejercicio reglamenten. Ha querido rodearlo de una protección tan eficaz que llegue a constituir una verdadera garantía”. A su turno, González Calderón observa que esta cláusula al prohibir la censura previa se refiere también a otros antiguos impedimentos como eran “la licencia, la fianza, el depósito o los compromisos de cierta especie. Todos estos requisitos están prohibidos por el artículo, porque su aplicación importaría el cercenamiento de tan preciado derecho”. Y Bielsa entiende que “las restricciones, directas o indirectas, a la prensa libre y respetada es el error más caro, el acto más inepto y poco inteligente de un gobierno. Y el monopolio oficial de prensa mucho peor”. Finalmente cabe citar a Joaquín V. González para quien la prensa “es uno de los más poderosos elementos de que el hombre dispone para defender su libertad y sus derechos contra las usurpaciones de la tiranía, y por este y los demás objetos generales y particulares de su institución, puede decirse que por medio de la palabra y de la prensa, el pueblo hace efectiva y mantiene toda la suma de soberanía no conferida a los poderes creados por él en la Constitución”.
4° También la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es pacífica en cuanto a proscribir la censura previa en materia de libertad de prensa, al sostener que esa garantía “impide, desde luego , toda limitación a la libertad de prensa anterior a la publicación, pues las palabras censura previa aluden tanto a la revisación y examen del escrito a efectos de controlar las ideas antes de autorizar su impresión, cuanto a otras restricciones de índole semejante, como fianzas, permisos, etc. de que los gobiernos han sabido hacer uso” (J.A, t.40; pg.310) En la misma línea se ha dicho que todos los habitantes pueden expresar sus ideas a través de la prensa, lo que supone que tal exteriorización por ese medio y en la extensión dada a ese término, no puede ser objeto de censura previa a su publicación, puesto que para resguardo de la propia libertad de prensa, y aun corriendo el peligro de su posible abuso, la Constitución ha proscripto el recurso a la censura previa (Fallos 270:289). Igualmente el Alto Tribunal consideró que “si el art. 14 de la Constitución Nacional prohíbe la censura previa, cabe concluir que menos puede admitirse la clausura lisa y llana de una publicación, como forma anticipada de restricción a la libertad de imprenta. Que lo expuesto no importa tampoco desconocer los excesos reprobables en que puedan haber incurrido el o los autores de la hoja periodística que ha dado lugar a este amparo. Pero esos excesos no llevan a justificar su clausura, sino solamente su eventual represión en sede judicial.
Porque, en efecto, ha sido precisamente en resguardo del fundamental derecho que se debate en esta causa que la Constitución ha proscripto el recurso de la censura previa, prefiriendo correr el peligro del posible abuso de la libertad de imprenta” (Fallos 270:276) Finalmente cabe recordar igualmente que la Corte ha declarado que “la consagración del derecho de prensa en la Constitución, como dimensión política de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión, es consecuencia, por una parte, de las circunstancias históricas que condujeron a su sanción como norma fundamental, y por la otra, la de la afirmación, en su etapa artesanal, del libre uso de la imprenta como técnica de difusión de las ideas frente a la autoridad que buscaba controlar ese medio de comunicación, mediante la censura” (Fallos 306:1892).
Por tanto, la citada garantía no impide que si mediante la prensa se llega a cometer un ilícito, su autor pueda ser sometido a las leyes, procedimientos y penalidades previstas para tales supuestos, sin poder alegar el derecho otorgado por la norma en examen, ya que este, al igual que todos los demás, no reviste carácter absoluto y se encuentra sometido a las leyes que reglamentan su ejercicio (arts.14 y 28 de la Constitución). Por eso para Story la libertad de imprenta no significa que todo individuo tenga el derecho absoluto de decir, de escribir o imprimir lo que se le antoje, sin ninguna responsabilidad pública o privada; por el contrario, debe entenderse como el derecho de todo habitante de emitir su opinión por la prensa sobre cualquier asunto bajo las únicas limitaciones de “no herir a nadie en sus derechos, ni en sus bienes, ni en su reputación, de no turbar la tranquilidad pública y de no intentar el derrocamiento del gobierno”.
En la Convención bonaerense que incorporara el art. 32 ya citado, decía Vélez Sarsfield en una alocución que hoy mantiene su plena vigencia y que cabe no olvidar: “La reforma dice aún más: que el Congreso no puede restringir la libertad. La libertad de imprenta, Sres., puede considerarse como una ampliación del sistema representativo o como su explicación de los derechos que quedan al pueblo, después que ha elegido sus representantes al Cuerpo Legislativo. Cuando un pueblo elige sus representantes no se esclaviza a ellos, no pierde el derecho de pensar o de hablar sobre sus actos; esto sería hacerlos irresponsables. Él puede conservar y conviene que conserve, el derecho de examen y de crítica para hacer efectivas las medidas de sus representantes y de todos los que administran sus intereses. Dejemos pues, pensar y hablar al pueblo y no se le esclavice en sus medios de hacerlo. Resumiendo, señores, estas diversas ideas, podréis echar la vista sobre las sociedades de todo el mundo y no hallaréis un pueblo que vaya en progreso y en que estén asegurados los derechos de los hombres y restringida al mismo tiempo la libertad de imprenta. Ni hallaréis un pueblo que goce de absoluta libertad de imprenta y en el que su riqueza y sus adelantamientos morales retrograden y en que sus habitantes no se juzguen garantidos en sus decisiones individuales”.
Frente al análisis constitucional, doctrinal y jurisprudencial, no deja de llamar la atención que el juez Patricio Marianello se haya alzado contra esa unánime y pacífica doctrina admitiendo la posibilidad de la censura previa en materia de libertad de prensa. Quizá su decisión tenga algo que ver con su situación en el Consejo de la Magistratura donde se acumulan ocho denuncias en su contra, cinco de las cuales son por casos de acoso sexual contra sus empleadas.
Como alegaba el mismo Voltaire, “En una república digna de tal nombre, la libertad de publicar los propios pensamientos es el derecho natural del ciudadano”.