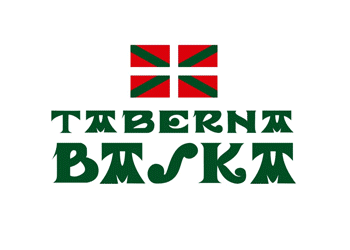Nacido en Buenos Aires, Consiglio es licenciado en Letras. Publicó novelas, poesía, miscelánea y numerosos relatos. El presente cuento fue extraído de #LaPalabraPrecisa, espacio digital dedicado a la literatura contemporánea argentina, creado por Marcelo Franganillo y que recomendamos visitar.
Cuando era más joven podía recordar todo, hubiera sucedido o no. M. T.
Buenos Aires, Gesell. Cinco horas y un poco. Camioneta Ford 250. El viaje, puro spleen: mecánico en mameluco, tormenta que no termina de formarse, oruga sobre el asfalto de la Shell de ruta 11. Su rastro, un continente, Australia por darle un nombre.
Llegamos y en la punta de un fresno se abrió la mañana. Nos metimos de cabeza en un camping. El verano saturaba, ardía en los ojos. No salíamos de la carpa antes del mediodía. Mirábamos el edificio de los baños y tomábamos mateadas interminables. Los sauces, aquí y allá, daban sombra. Había un abandono en el lugar que armonizaba con las vacaciones. El orden era una noción primaria, pero nunca se cumplía a rajatabla. Hacíamos las compras en una despensa con olor a acaroína. El lugar estaba bien abastecido. Vendía de todo, también carne y verdura. Compré unas ojotas verdes que me duraron diez años.
Un miércoles fui a la telefónica. Quería saber algo de Andrea, mi novia. Hice cuatro intentos. Se caían las llamadas. Mi amor se mezclaba con el revoltijo del mundo. Compré dos cervezas y un fernet Branca. Los tomamos a la tarde con gente del camping, tres cordobesas y un petiso, hermano de una de ellas. Mi amigo Esteban hizo un gesto con los brazos, Perón de cabotaje, y prometió un asado.
Cumplió su palabra esa misma noche. Los cubiertos los consiguió un tipo que no tenía carpa fija, pedía permiso y saltaba de una a otra. Venía escapado de Mar del Plata, una mala transa con Luppi, el actor. Nos ofreció su mercancía ni bien lo conocimos. A pesar del bigote finito y del flequillo, parecía confiable. Invertimos.
Empezamos a hacer el fuego a las 8. Todavía era de día. A pesar de la hora, había moscas. Estaban boleadas. Daban un par de vueltas en el aire y se posaban. Maté varias. Esteban hablaba con las chicas. Les contaba la historia de una japonesa que le cortaba el pelo a la madre; yo me acordé de Jun, mi maestro de Aikido. Somos la repetición de los actos, decía, y yo le creía con firmeza. Acto seguido, sentí una enorme nostalgia por Andrea y por poco me largo a llorar. Para despejarme, me alejé unos metros. De los árboles caían gotitas de agua, como si lloviera.
Prendimos un porro y lo fuimos pasando. Estábamos tranquilos. Esperábamos la noche: el sabor de la marihuana y el del mar eran la misma cosa. En ese momento, vino el tipo del bigote finito. Saludó con un gesto. Nos entregó lo nuestro y se sentó con las piernas cruzadas como un yogui. Hubo un momento incómodo —uno de esos silencios interminables— hasta que Esteban le pidió que se fuera. El tipo movió los brazos como si le hubiera picado un tábano. Miró los árboles. Tengo Ketamina, dijo. Y sonó como una puteada.
La carne estuvo tierna. Después, abrimos una lata de duraznos con un cortaplumas. Éramos faraones, lo sabíamos. Faraones mundanos y agradecidos. Fumábamos y hablábamos de bueyes perdidos. No sé a cuento de qué, Esteban contó la historia del padre: pobreza, gato y aguante. Una de las chicas, escuchaba atenta. Se le abría la boca. Detrás, dos dientes chiquitos cerraban el paisaje. Tenía una bermuda de jean. Estalló una brasa, giró la cabeza y Esteban la besó. A todos nos pareció natural la cadena de acontecimientos.
Dos minutos más tarde se escucharon los gritos. No eran de dolor sino de alarma. Todos saltaron de las bolsas de dormir y encendieron faroles. La cosa era extrema, eso era claro, pero a nosotros nos costó reaccionar. Usamos los árboles para pararnos y corrimos siguiendo la masa. Un perrito blanco ladraba y ladraba. Llegamos al centro de la escena. Había una parrilla y un tipo tirado en el piso. Alguien le había roto la cabeza con un adoquín. Lo primero que sentí fue un terrible olor a podrido, como si el cuerpo llevara un mes a la intemperie.
Las versiones de lo que pasó eran mil. Al rato, nos enteramos de que había sido la ketamina: un brote psicótico, alguien se impacientó y zas, el golpazo. No pude aguantar y me acerqué a ver. La cabeza estaba partida en dos, como una manzana, pero lo que más me llamó la atención no fue eso sino el charco de sangre. Tuve unos segundos de incertidumbre, pero enseguida confirmé que tenía la misma forma, exactamente la misma forma, que el rastro que había dejado la oruga en la Shell de la ruta.
Esteban, parado junto a mí, me miró sin pestañar como si pensara igual. Después, hizo un gesto con la cara -entrecerró los ojos y arrugó la nariz- pero la verdad, la pura verdad, es que hasta el día de hoy no consigo darme cuenta si esa seña, esa mueca medio sobradora que me dedicó, fue de entendimiento o de desorientación.